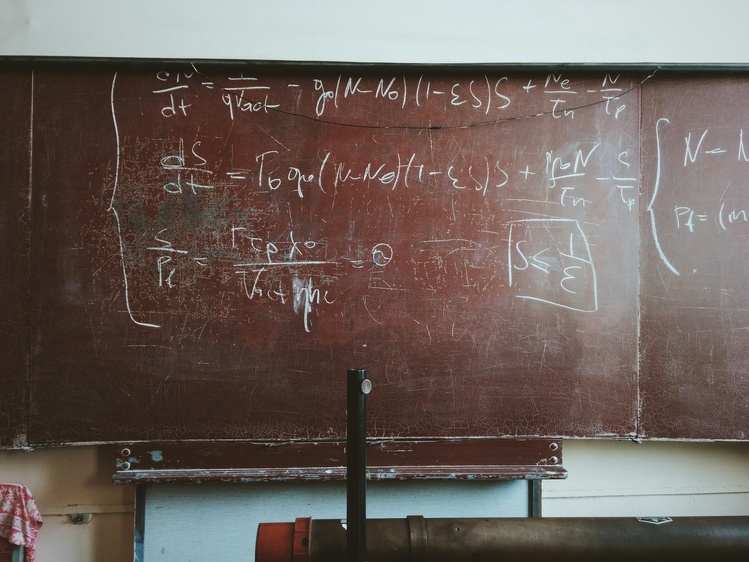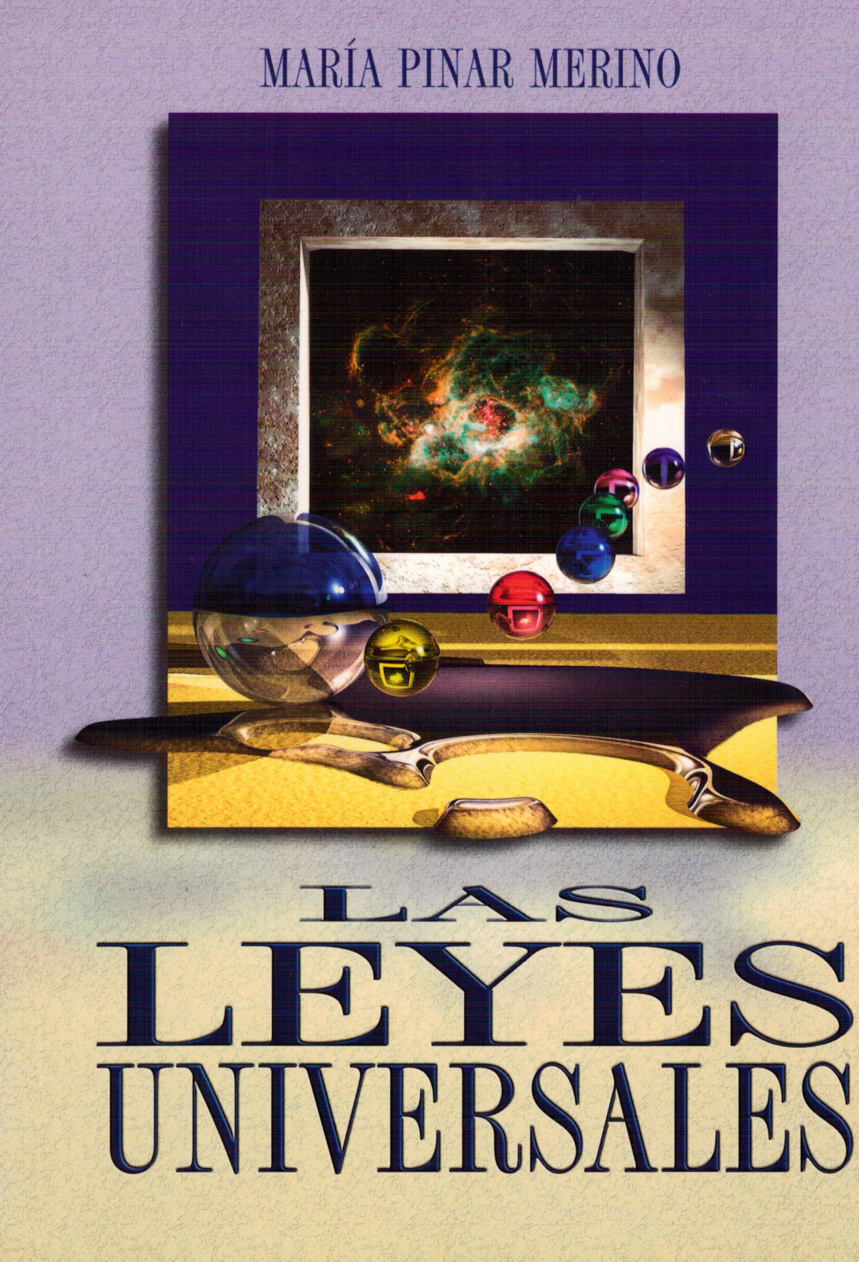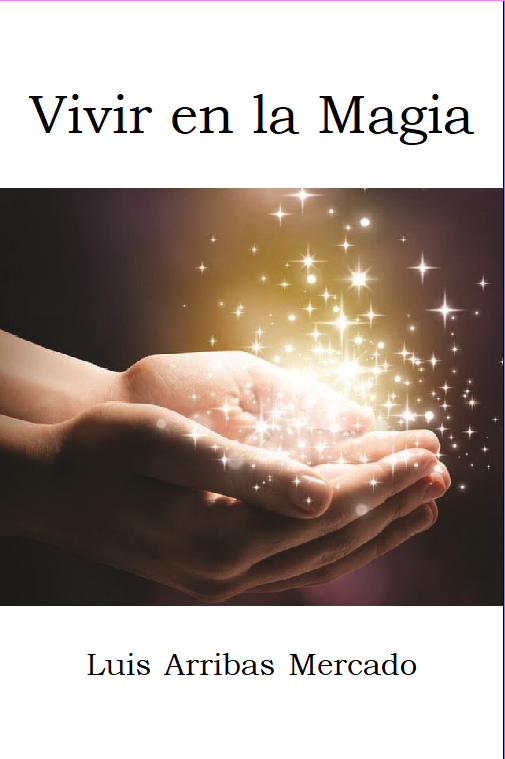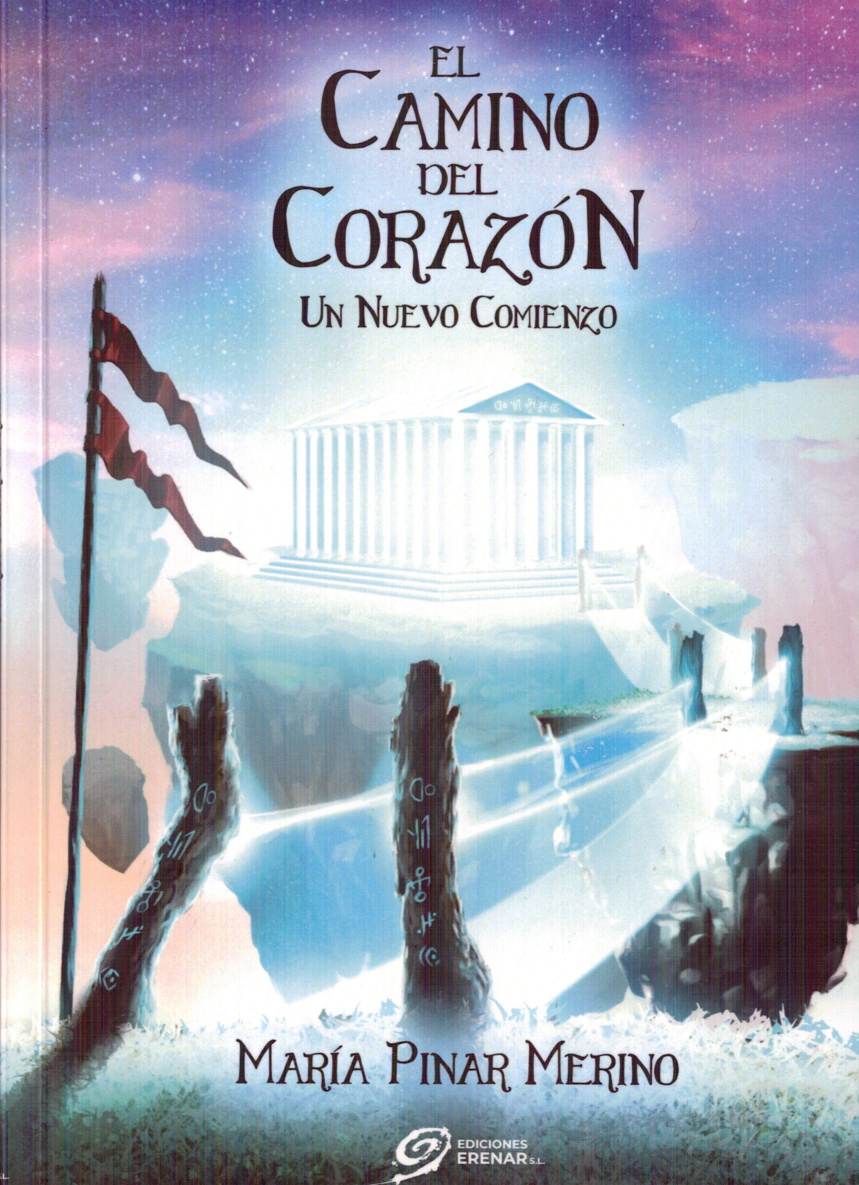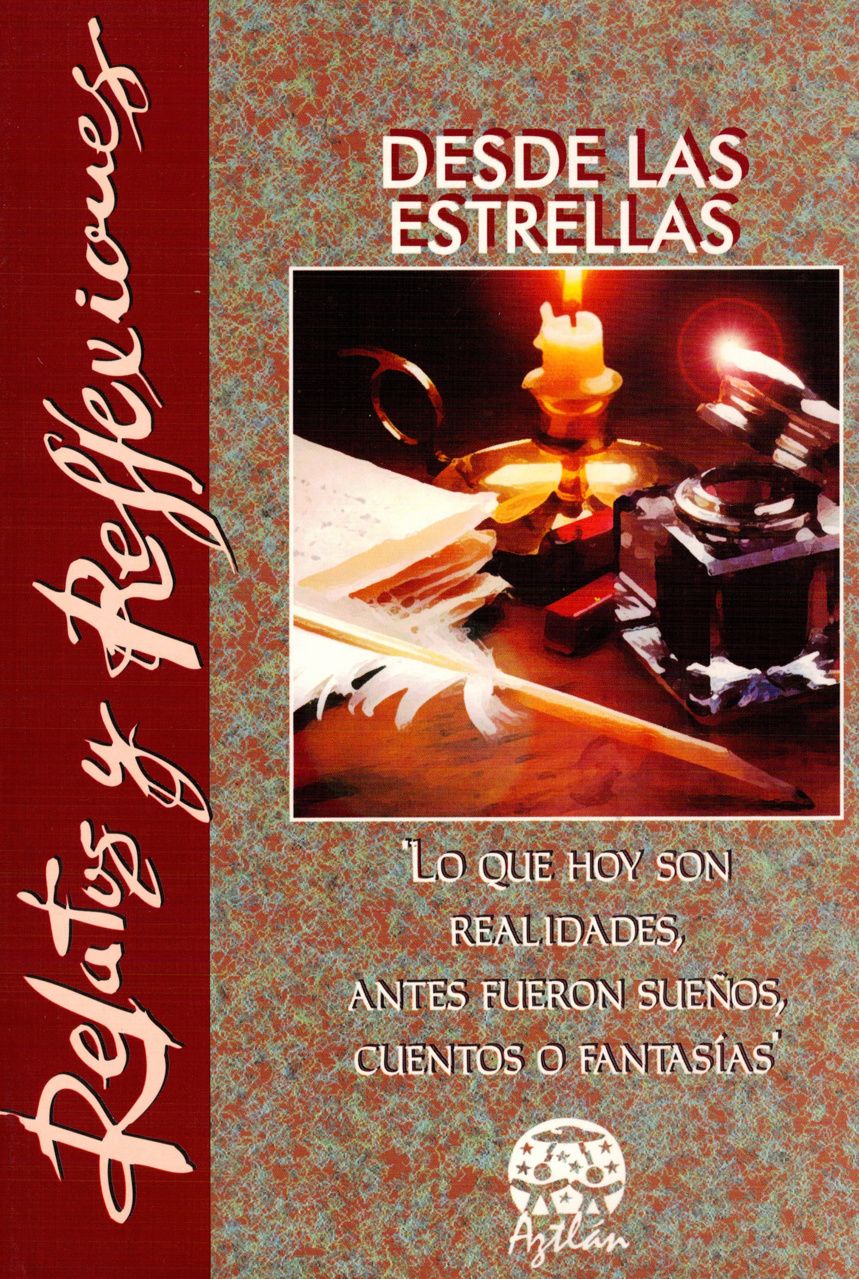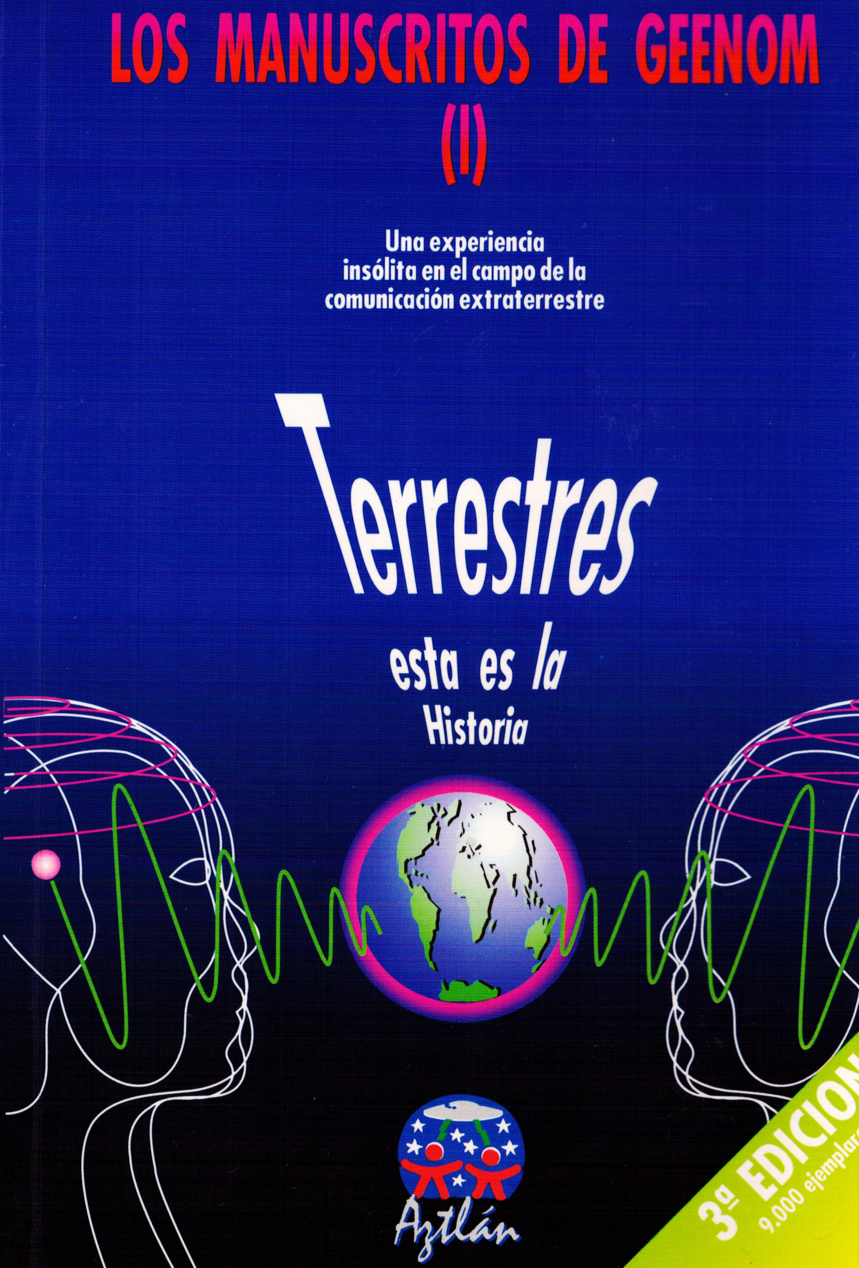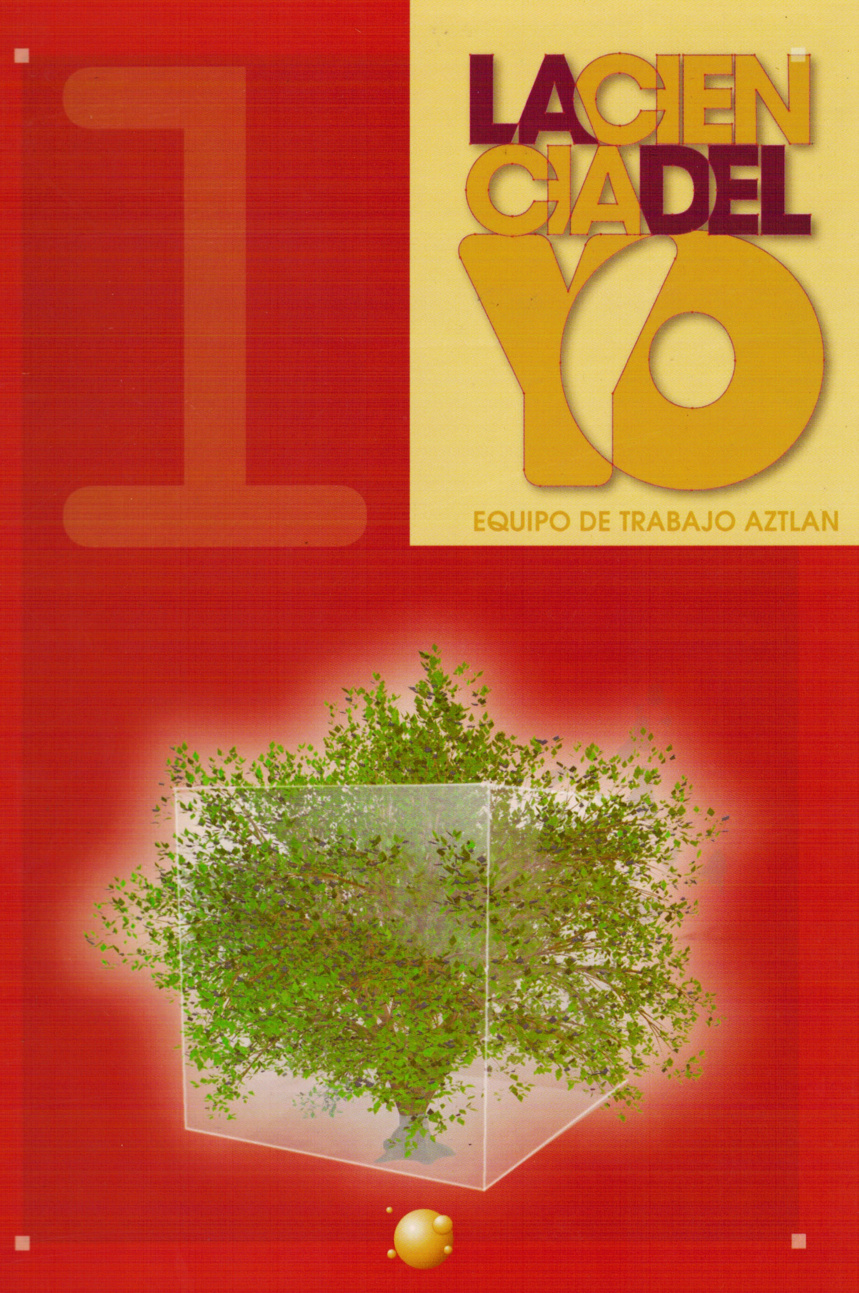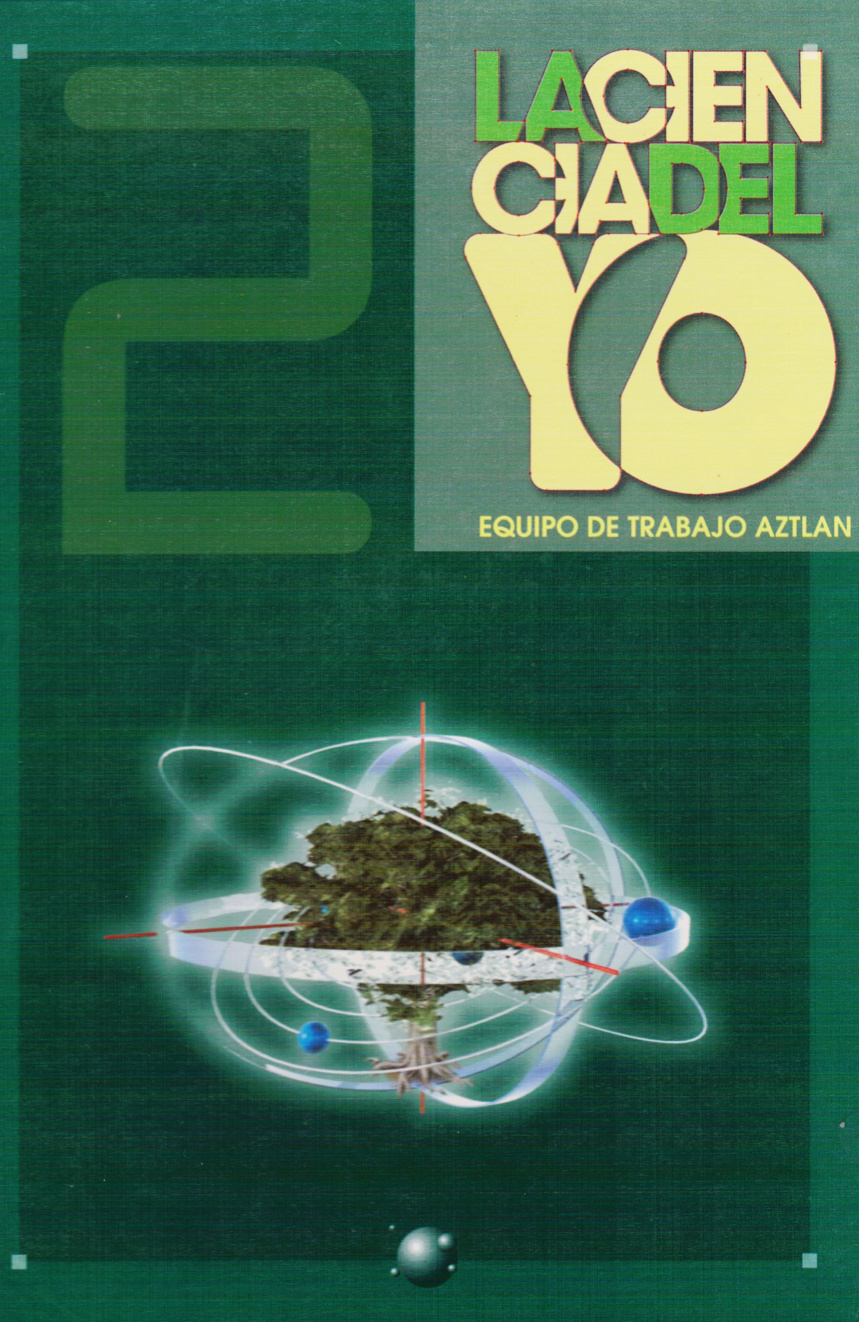Cuando llegué a mi primer destino definitivo en un pequeño pueblo de la sierra de mi provincia, me recibió el director del colegio y me enseñó las instalaciones. No era precisamente el lugar que yo me había imaginado para un pueblo entre montañas con arroyos refrescantes y con bucólicos pinares en los alrededores. El colegio tenía dos edificios, con 5 aulas en total y un patio de tierra pedregosa. Las aulas rezumaban humedad, olían al humo de la estufa que calentaba gracias a la leña que traían los padres de los alumnos, las ventanas no cerraban adecuadamente, por lo que yo intuía el frío de la sierra penetrando por todos los resquicios durante la clase de matemáticas, las baldosas estaban sueltas en algunas zonas del suelo y la pintura de la pared desconchada en varios lugares. No me dio alegría tampoco ver el estado de los muebles, pupitres antiguos de pareja con ranuras y agujeros para los tinteros que en otra época se utilizaron.
Con una sonrisa en la boca, pues un maestro joven debía mantener siempre la ilusión, miré a mi compañero con interrogantes en los ojos y angustia en el alma. Le vi sonreír maliciosamente y con expresión de triunfo por el impacto que me causó la broma que me gastaba, y me dijo: “No te preocupes. Este edificio es viejo. Nos han concedido la construcción de uno nuevo. Pronto derribarán y empezarán a construir. Nos permiten que participemos en la distribución de algunos espacios y disponemos de alguna partida de dinero para invertir en algunos detalles. Tendremos mobiliario, biblioteca y equipos didácticos nuevos.” Mi sonrisa se agrandó de inmediato y a ella se unió la sonrisa de mi compañero. “Pero… mientras construyen, ¿dónde daremos clase?”. “Las obras durarán todo el curso. Tendremos que distribuir los alumnos en locales del Ayuntamiento”.
Así empezó el curso. Y así quedaron distribuidos mis alumnos: los de 11 y 12 años fueron a la biblioteca pública, mesas y sillas escolares entre estanterías y anaqueles repletos de libros; los de 13 años, como eran menos, quedaron en el salón de una vivienda para maestros desocupada, y los de 14 y 15 años, menos numerosos aún, cabían en el dormitorio desamueblado de dicha vivienda.
Los cambios de clase eran divertidos porque para ir de un grupo a otro de alumnos teníamos que cruzar casi medio pueblo. Un alivio para los alumnos que disponían de unos minutos extra de recreo… y para los profesores que aprovechábamos el paseo para despejar nuestra cabeza y saludar a algún que otro vecino del pueblo.
Al principio todos estábamos un poco desorientados, acostumbrándonos a aquella forma peculiar de dar las clases. A los alumnos les parecía divertido poder estudiar en la misma biblioteca donde por las tardes leían sus libros favoritos o imaginar cómo habrían estado amuebladas las habitaciones de la casa de maestro cuando hubo estado habitada. Nosotros, los maestros, andábamos de correprisa de un lugar a otro, hechos un manojo de nervios y con la esperanza de no encontrar a los alumnos demasiado alborotados al llegar. Los padres de los alumnos no decían nada, no sé si por considerar que sus hijos estaban en buenas manos o porque la situación realmente no les preocupaba. El único que estaba satisfecho y con la sensación de “problema resuelto” era el Ayuntamiento.
Yo, haciendo honor al proverbio que dice “hacer de la necesidad virtud”, comencé a ver posibilidades educativas para poner en práctica en aquella peculiar situación.
Por lo pronto, tener los alumnos ubicados en la biblioteca pública era un lujo. Salió espontáneo hablar durante toda una clase de la riqueza de los libros, de sus posibilidades, de sus enseñanzas, de cómo rompen barreras entrando en la mente y en el corazón, de la energía que guardan sus páginas y que es capaz de mover montañas y transformar el mundo. Y así fue cómo mis alumnos aceptaron de buen grado el reto que les propuse: crear un rincón de la ciencia. Ellos deberían buscar en libros, en revistas, en periódicos, incluso captar en televisión, datos interesantes de la actualidad o momentos estelares en la historia, relacionados con las ciencias. Aquellas reseñas que hubieran encontrado, las pincharíamos en el tablón de la clase y, por riguroso orden, todos tendrían ocasión de explicar y comentar en asamblea sus investigaciones y descubrimientos. Entre todos lo comentaríamos, opinaríamos, descubriríamos enseñanzas y aplicaciones a nuestra vida, encenderíamos luces de devoción a nuestro sufrido Planeta y a nuestra dolorida Humanidad. Y tras esto, la justa recompensa no sólo a nivel intelectual, sino con una jugosa subida de nota en el tema correspondiente. Me diréis que suena algo a chantaje… ¡pero funcionó!
Más complicado fue sacar provecho al hecho de tener clases ubicadas en habitaciones de una vieja casa. Por pintoresca que fuese la situación, los alumnos tenían que aprender, los temas había que darlos, los recursos eran los que eran y debían ser aprovechados. Así que eché mano de la clásica estrategia de dar una pequeña explicación al grupo de alumnos que ocupaba el salón, ponerles tarea y, mientras la hacían, acudir al dormitorio donde me esperaba el otro grupo de alumnos aprovechando los minutos extra sin el maestro en la clase. Esta rotación se repetía unas tres o cuatro veces en cada sesión. Aquello funcionó en las clases de matemáticas, pero las clases de ciencias, experimentales de por sí, se quedaban cojas. La solución llegó cuando una tarde me quedé recogiendo después de marcharse los alumnos y fui a beber agua a la cocina. Era una cocina antigua de casa de pueblo, las paredes alicatadas con baldosines blancos, una pila de piedra como fregadero, un viejo fogón con chimenea sobre el que había un hornillo de butano, y muchos estantes para dejar la vajilla. Como en la transición de una película al pasar de un escenario a otro en un lento fundido, me vino la imagen de los estantes llenos de matraces, tubos de ensayo, balanzas de laboratorio y demás objetos necesarios para las prácticas de física y de química. Allí tenía también encimeras para utilizarlas como mesas de experimentación, agua para lavar los útiles y gas para dar energía a las reacciones químicas correspondientes. Nuestro laboratorio de ciencias se ubicaría en la cocina de una casa…
Aquel curso fue para todos una gran lección. Aparte de los contenidos propios de las asignaturas, aprendimos que cuando buscamos con sinceridad, la vida nos ofrece soluciones; que no aprende más el que más recursos tiene, sino el que sabe aprovechar lo que hay a su alrededor; que lo importante para aprender no es que nos digan que tenemos que hacerlo, sino que de nuestro interior surja la curiosidad por las cosas, el deseo de superarnos y la valentía de afrontar los retos.
En el mes de septiembre del curso siguiente estrenamos colegio nuevo. Un flamante edificio de dos plantas, con todo aquello que el anterior colegio construido a pie de calle no tenía: pista deportiva, calefacción, despachos para el profesorado, sala de reuniones, aseos en condiciones… Gracias a la libertad que tuvimos en el diseño de espacios, el colegio disponía también de un pequeño salón de actos que utilizábamos para las clases de artística y las representaciones teatrales a las familias, una biblioteca con volúmenes nuevos adquiridos por nosotros, un mini laboratorio, una sala audiovisual con cabina anexa en la que proyectábamos documentales de historia, de ciencias, producciones propias y también organizábamos algún que otro cinefórum escolar. Los alumnos estaban encantados y los maestros y las familias también. ¡Qué gratos recuerdos me han quedado de aquella bonita experiencia y qué sabia me pareció la frase que tantas veces escuché en aquellos días: “Hay que saber esperar”!.
Con una sonrisa en la boca, pues un maestro joven debía mantener siempre la ilusión, miré a mi compañero con interrogantes en los ojos y angustia en el alma. Le vi sonreír maliciosamente y con expresión de triunfo por el impacto que me causó la broma que me gastaba, y me dijo: “No te preocupes. Este edificio es viejo. Nos han concedido la construcción de uno nuevo. Pronto derribarán y empezarán a construir. Nos permiten que participemos en la distribución de algunos espacios y disponemos de alguna partida de dinero para invertir en algunos detalles. Tendremos mobiliario, biblioteca y equipos didácticos nuevos.” Mi sonrisa se agrandó de inmediato y a ella se unió la sonrisa de mi compañero. “Pero… mientras construyen, ¿dónde daremos clase?”. “Las obras durarán todo el curso. Tendremos que distribuir los alumnos en locales del Ayuntamiento”.
Así empezó el curso. Y así quedaron distribuidos mis alumnos: los de 11 y 12 años fueron a la biblioteca pública, mesas y sillas escolares entre estanterías y anaqueles repletos de libros; los de 13 años, como eran menos, quedaron en el salón de una vivienda para maestros desocupada, y los de 14 y 15 años, menos numerosos aún, cabían en el dormitorio desamueblado de dicha vivienda.
Los cambios de clase eran divertidos porque para ir de un grupo a otro de alumnos teníamos que cruzar casi medio pueblo. Un alivio para los alumnos que disponían de unos minutos extra de recreo… y para los profesores que aprovechábamos el paseo para despejar nuestra cabeza y saludar a algún que otro vecino del pueblo.
Al principio todos estábamos un poco desorientados, acostumbrándonos a aquella forma peculiar de dar las clases. A los alumnos les parecía divertido poder estudiar en la misma biblioteca donde por las tardes leían sus libros favoritos o imaginar cómo habrían estado amuebladas las habitaciones de la casa de maestro cuando hubo estado habitada. Nosotros, los maestros, andábamos de correprisa de un lugar a otro, hechos un manojo de nervios y con la esperanza de no encontrar a los alumnos demasiado alborotados al llegar. Los padres de los alumnos no decían nada, no sé si por considerar que sus hijos estaban en buenas manos o porque la situación realmente no les preocupaba. El único que estaba satisfecho y con la sensación de “problema resuelto” era el Ayuntamiento.
Yo, haciendo honor al proverbio que dice “hacer de la necesidad virtud”, comencé a ver posibilidades educativas para poner en práctica en aquella peculiar situación.
Por lo pronto, tener los alumnos ubicados en la biblioteca pública era un lujo. Salió espontáneo hablar durante toda una clase de la riqueza de los libros, de sus posibilidades, de sus enseñanzas, de cómo rompen barreras entrando en la mente y en el corazón, de la energía que guardan sus páginas y que es capaz de mover montañas y transformar el mundo. Y así fue cómo mis alumnos aceptaron de buen grado el reto que les propuse: crear un rincón de la ciencia. Ellos deberían buscar en libros, en revistas, en periódicos, incluso captar en televisión, datos interesantes de la actualidad o momentos estelares en la historia, relacionados con las ciencias. Aquellas reseñas que hubieran encontrado, las pincharíamos en el tablón de la clase y, por riguroso orden, todos tendrían ocasión de explicar y comentar en asamblea sus investigaciones y descubrimientos. Entre todos lo comentaríamos, opinaríamos, descubriríamos enseñanzas y aplicaciones a nuestra vida, encenderíamos luces de devoción a nuestro sufrido Planeta y a nuestra dolorida Humanidad. Y tras esto, la justa recompensa no sólo a nivel intelectual, sino con una jugosa subida de nota en el tema correspondiente. Me diréis que suena algo a chantaje… ¡pero funcionó!
Más complicado fue sacar provecho al hecho de tener clases ubicadas en habitaciones de una vieja casa. Por pintoresca que fuese la situación, los alumnos tenían que aprender, los temas había que darlos, los recursos eran los que eran y debían ser aprovechados. Así que eché mano de la clásica estrategia de dar una pequeña explicación al grupo de alumnos que ocupaba el salón, ponerles tarea y, mientras la hacían, acudir al dormitorio donde me esperaba el otro grupo de alumnos aprovechando los minutos extra sin el maestro en la clase. Esta rotación se repetía unas tres o cuatro veces en cada sesión. Aquello funcionó en las clases de matemáticas, pero las clases de ciencias, experimentales de por sí, se quedaban cojas. La solución llegó cuando una tarde me quedé recogiendo después de marcharse los alumnos y fui a beber agua a la cocina. Era una cocina antigua de casa de pueblo, las paredes alicatadas con baldosines blancos, una pila de piedra como fregadero, un viejo fogón con chimenea sobre el que había un hornillo de butano, y muchos estantes para dejar la vajilla. Como en la transición de una película al pasar de un escenario a otro en un lento fundido, me vino la imagen de los estantes llenos de matraces, tubos de ensayo, balanzas de laboratorio y demás objetos necesarios para las prácticas de física y de química. Allí tenía también encimeras para utilizarlas como mesas de experimentación, agua para lavar los útiles y gas para dar energía a las reacciones químicas correspondientes. Nuestro laboratorio de ciencias se ubicaría en la cocina de una casa…
Aquel curso fue para todos una gran lección. Aparte de los contenidos propios de las asignaturas, aprendimos que cuando buscamos con sinceridad, la vida nos ofrece soluciones; que no aprende más el que más recursos tiene, sino el que sabe aprovechar lo que hay a su alrededor; que lo importante para aprender no es que nos digan que tenemos que hacerlo, sino que de nuestro interior surja la curiosidad por las cosas, el deseo de superarnos y la valentía de afrontar los retos.
En el mes de septiembre del curso siguiente estrenamos colegio nuevo. Un flamante edificio de dos plantas, con todo aquello que el anterior colegio construido a pie de calle no tenía: pista deportiva, calefacción, despachos para el profesorado, sala de reuniones, aseos en condiciones… Gracias a la libertad que tuvimos en el diseño de espacios, el colegio disponía también de un pequeño salón de actos que utilizábamos para las clases de artística y las representaciones teatrales a las familias, una biblioteca con volúmenes nuevos adquiridos por nosotros, un mini laboratorio, una sala audiovisual con cabina anexa en la que proyectábamos documentales de historia, de ciencias, producciones propias y también organizábamos algún que otro cinefórum escolar. Los alumnos estaban encantados y los maestros y las familias también. ¡Qué gratos recuerdos me han quedado de aquella bonita experiencia y qué sabia me pareció la frase que tantas veces escuché en aquellos días: “Hay que saber esperar”!.