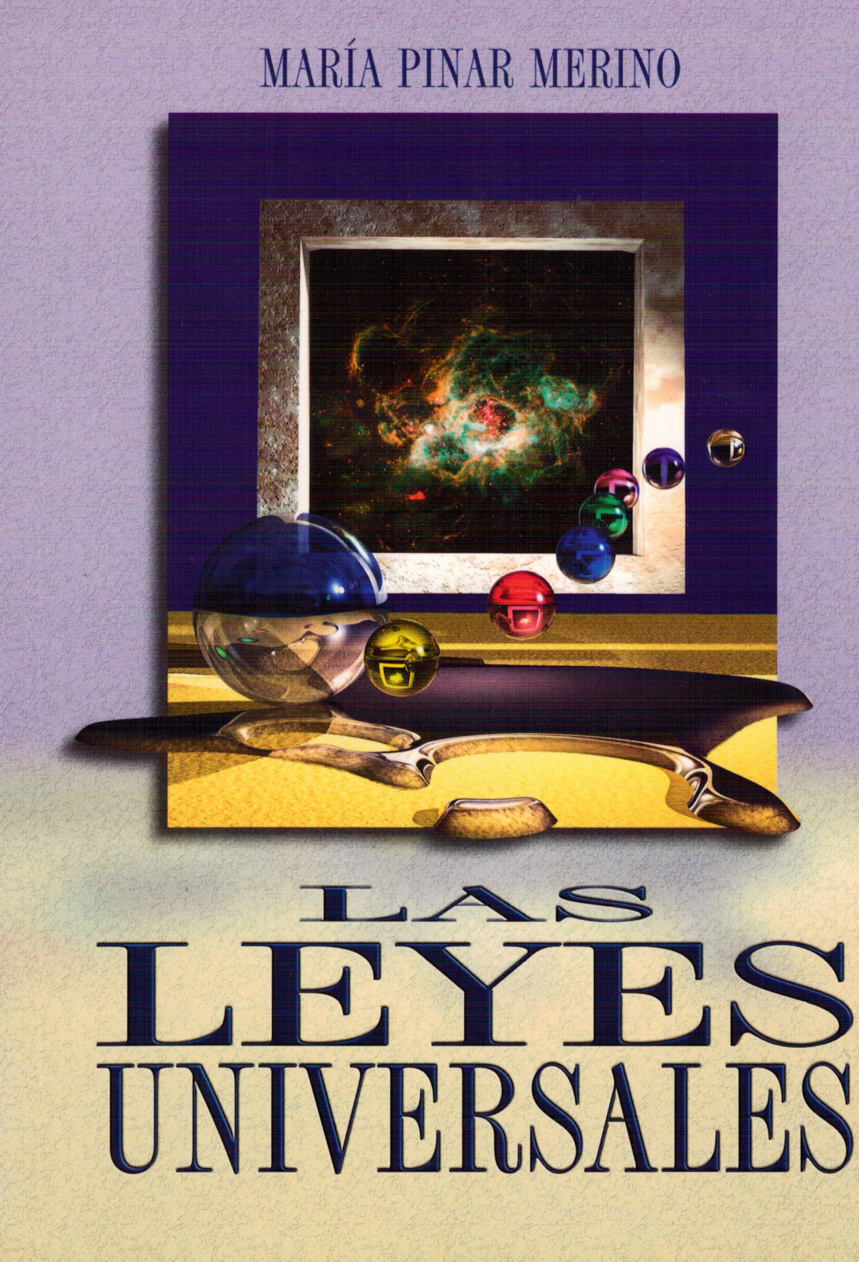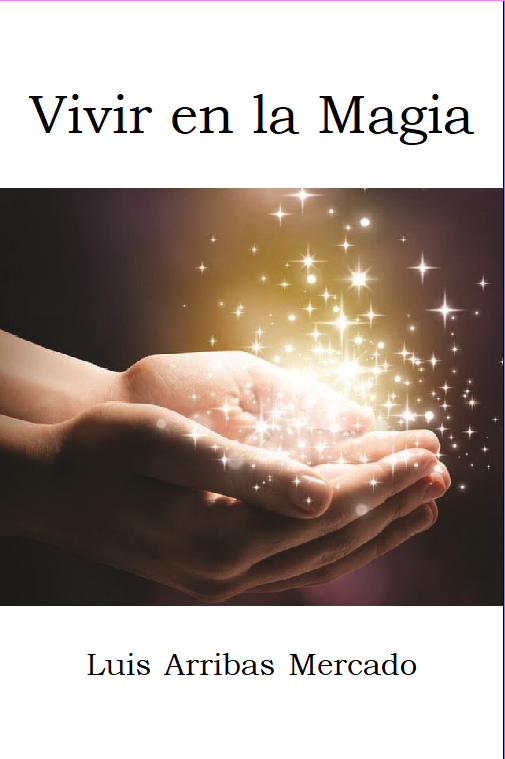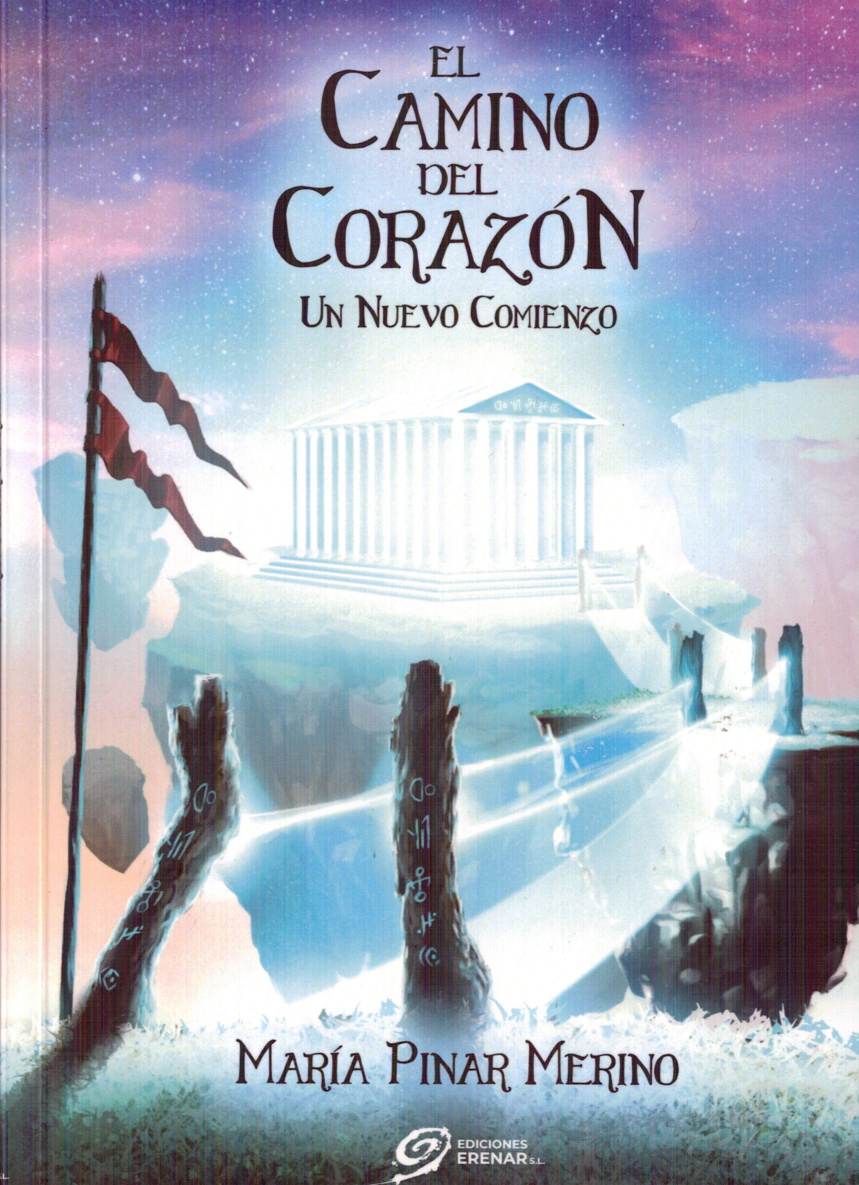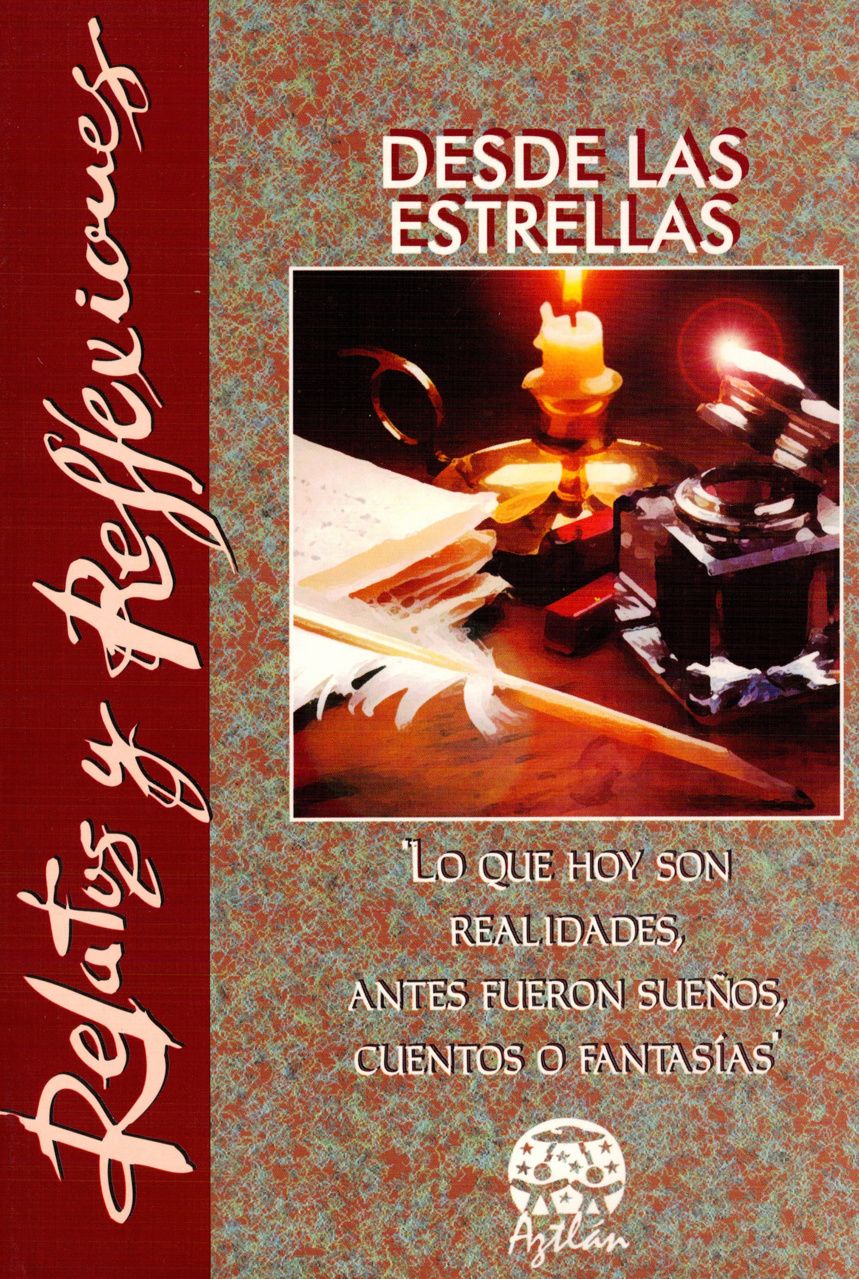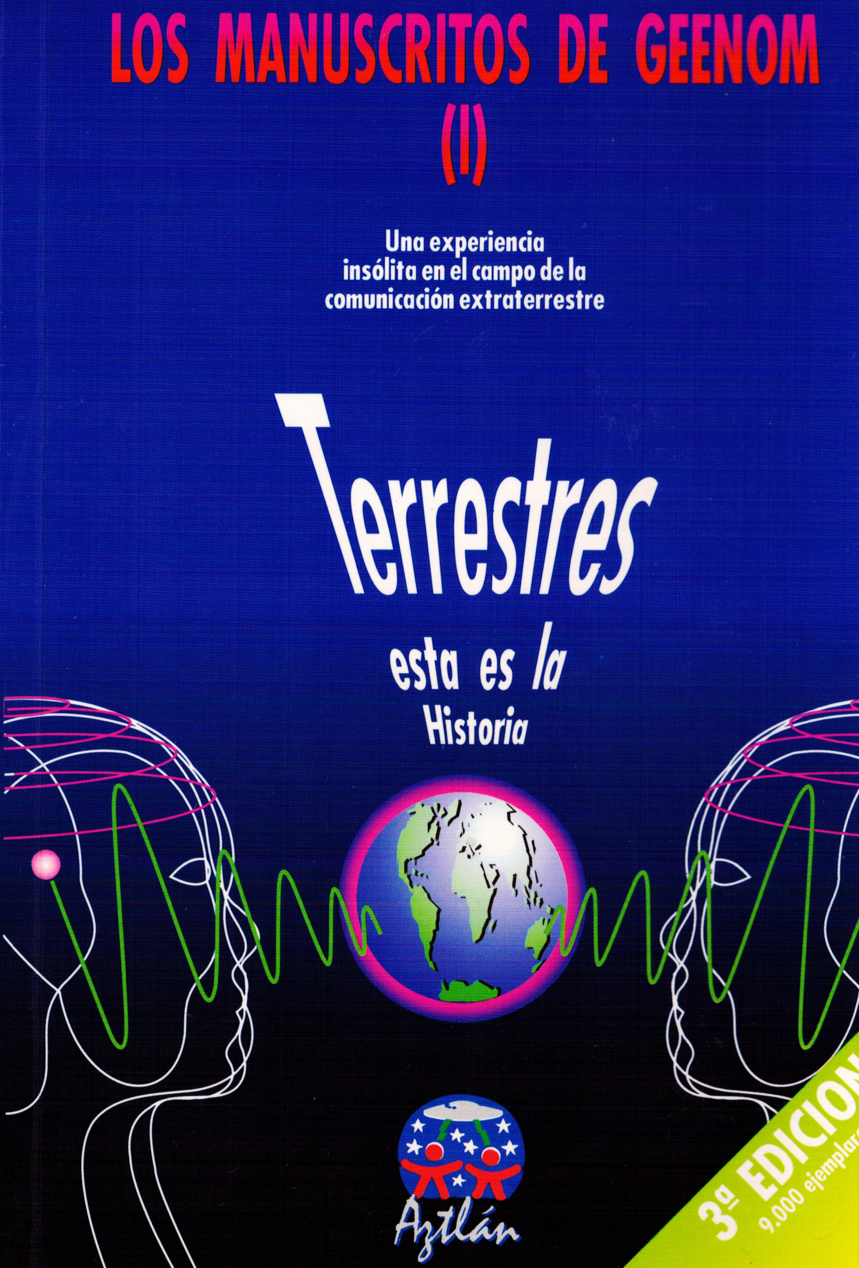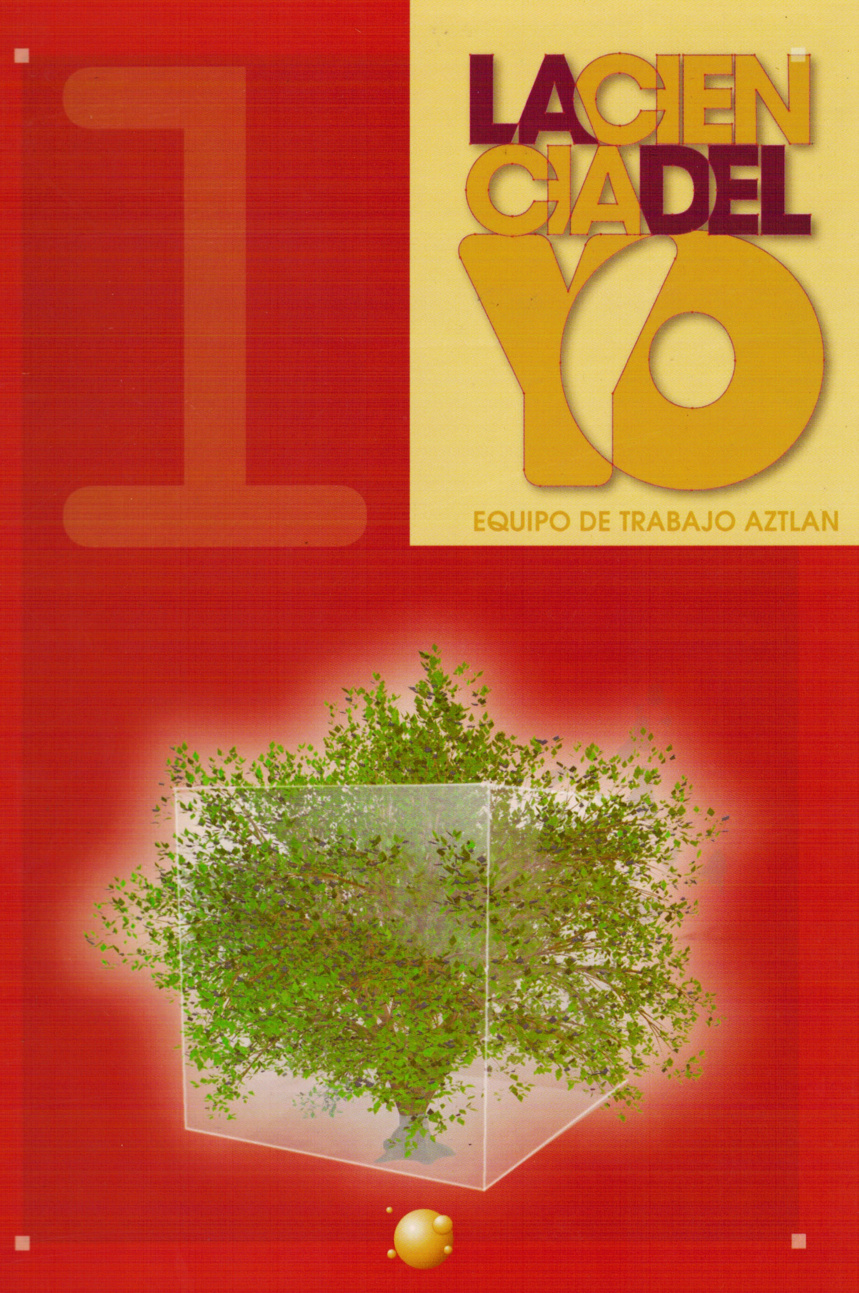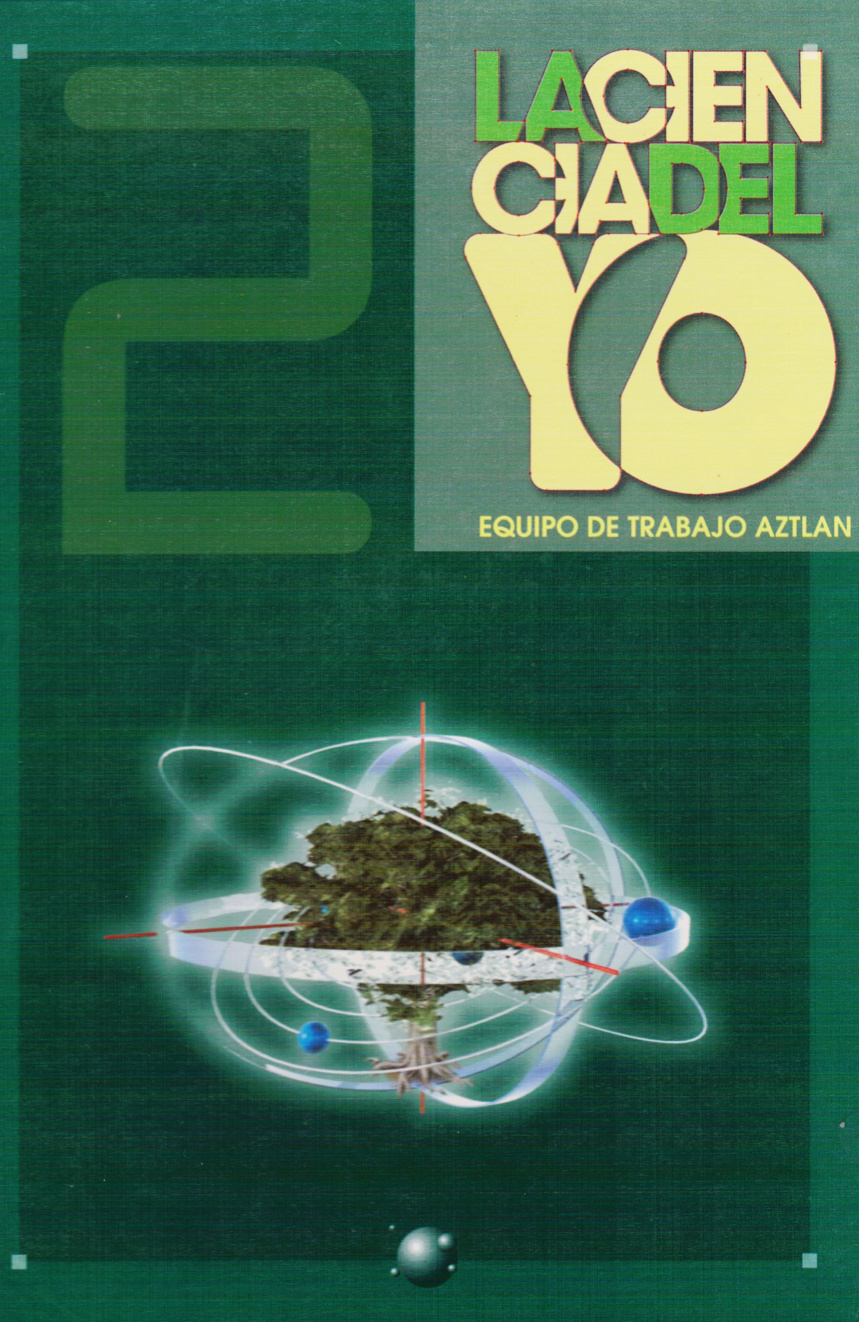Fruto de esas interrelaciones surgió el sacramento de la confesión, sutil instrumento dedicado a abrir las puertas del Cielo a gobernantes y gobernados, al tiempo que abría de forma generosa las puertas de la Tierra a la Iglesia y sus administradores.
Partiendo del hecho de que todos necesitamos en algún momento tener a nuestro lado a un confidente con el que compartir nuestros logros y fracasos, deseos y realizaciones, la iglesia católica instituyó el sacramento de la confesión como condición sine qua non para obtener el estado de gracia que da derecho a entrar en el paraíso. En aquellos tiempos en que el morirse joven no era nada raro y en el que la muerte por las más diversas enfermedades asolaba continentes enteros, la confesión venía a ser algo así como el salvoconducto para una vida mejor. Gracias a ella, la iglesia conocía mejor que nadie la vida y milagros de los miembros de cada comunidad por grande que ésta fuera. Los reyes y señores feudales podían tener su conciencia tranquila porque siempre habría algún clérigo que, a cambio de unas generosas donaciones a la iglesia, perdonase sus pecados por muy atroces que estos fueran.
Gracias a la confesión, la política entró a formar parte integrante de los devenires eclesiásticos, pues contaba con la red de información más completa que nunca ha existido. La historia ha estado marcada desde el siglo IV por las manipulaciones más o menos encubiertas de los dignatarios sacerdotales que no se limitaban a perdonar los pecados, sino que además, al ser intermediarios de Dios en la Tierra, estaban en condiciones de aconsejar «lo mejor» a aquellos que tenían en sus manos el destino de miles de personas. Además, para salvaguardar su integridad tanto física como moral pusieron en marcha una idea ingeniosa: el secreto de confesión.
Partiendo del hecho de que todos necesitamos en algún momento tener a nuestro lado a un confidente con el que compartir nuestros logros y fracasos, deseos y realizaciones, la iglesia católica instituyó el sacramento de la confesión como condición sine qua non para obtener el estado de gracia que da derecho a entrar en el paraíso. En aquellos tiempos en que el morirse joven no era nada raro y en el que la muerte por las más diversas enfermedades asolaba continentes enteros, la confesión venía a ser algo así como el salvoconducto para una vida mejor. Gracias a ella, la iglesia conocía mejor que nadie la vida y milagros de los miembros de cada comunidad por grande que ésta fuera. Los reyes y señores feudales podían tener su conciencia tranquila porque siempre habría algún clérigo que, a cambio de unas generosas donaciones a la iglesia, perdonase sus pecados por muy atroces que estos fueran.
Gracias a la confesión, la política entró a formar parte integrante de los devenires eclesiásticos, pues contaba con la red de información más completa que nunca ha existido. La historia ha estado marcada desde el siglo IV por las manipulaciones más o menos encubiertas de los dignatarios sacerdotales que no se limitaban a perdonar los pecados, sino que además, al ser intermediarios de Dios en la Tierra, estaban en condiciones de aconsejar «lo mejor» a aquellos que tenían en sus manos el destino de miles de personas. Además, para salvaguardar su integridad tanto física como moral pusieron en marcha una idea ingeniosa: el secreto de confesión.
Yo, pecador
Ha pasado mucho tiempo desde que comenzaron a llamarse pecados hasta los más naturales deseos o los más pequeños errores humanos, y desde ese momento hasta ahora la iglesia ha visto como día a día se han ido debilitando sus posibilidades de meterse en la vida privada de los demás, cosa que tan bien ha sabido hacer durante siglos de sagrado espionaje. En la misma medida -y tal vez haya que buscar ahí la causa del descenso confesional-, ha ido creciendo el cociente intelectual de los individuos que constituían la base de su potencial humano y económico. No obstante, el marketing que despliega la organización a través de su gigantesca base de datos, no quiere que nos olvidemos de nuestras obligaciones pecuniarias y nos recuerda constantemente que debemos pagar como Dios manda, sin entrar ya en otras de tipo religioso, como la confesión, la comunión o la asistencia a la Misa dominical. Al parecer estos aspectos no merecen, hoy por hoy, ningún tipo de atención publicitaria, tal vez porque saben que la mayoría de la gente pasa de contarle sus cuitas a alguien que no se las va a poder solucionar por muchos Ave Marías que le mande rezar.
Y es que la gente no se ha dado cuenta todavía de que es mucho más barato confesarse con un cura que ir a uno de los miles de psicoterapeutas que hoy día están cumpliendo el papel de confesor profesional, sobre todo teniendo en cuenta que ninguno de los dos nos va a dar la receta mágica para solucionar nuestros problemas y mucho menos para poder ir al Cielo..., aunque tal vez sí al Infierno.
El día en que se den cuenta los directores de marketing de la Institución, no duden que nos montan una campaña publicitaria con un slogan similar a éste: «Cuéntaselo a Dios. Él sí te entiende y además cobra menos». A partir de ahí, puede comenzar el resurgir de la confesión y por ende el de la Iglesia, aunque esto mejor no se lo digan a nadie.
Y es que la gente no se ha dado cuenta todavía de que es mucho más barato confesarse con un cura que ir a uno de los miles de psicoterapeutas que hoy día están cumpliendo el papel de confesor profesional, sobre todo teniendo en cuenta que ninguno de los dos nos va a dar la receta mágica para solucionar nuestros problemas y mucho menos para poder ir al Cielo..., aunque tal vez sí al Infierno.
El día en que se den cuenta los directores de marketing de la Institución, no duden que nos montan una campaña publicitaria con un slogan similar a éste: «Cuéntaselo a Dios. Él sí te entiende y además cobra menos». A partir de ahí, puede comenzar el resurgir de la confesión y por ende el de la Iglesia, aunque esto mejor no se lo digan a nadie.