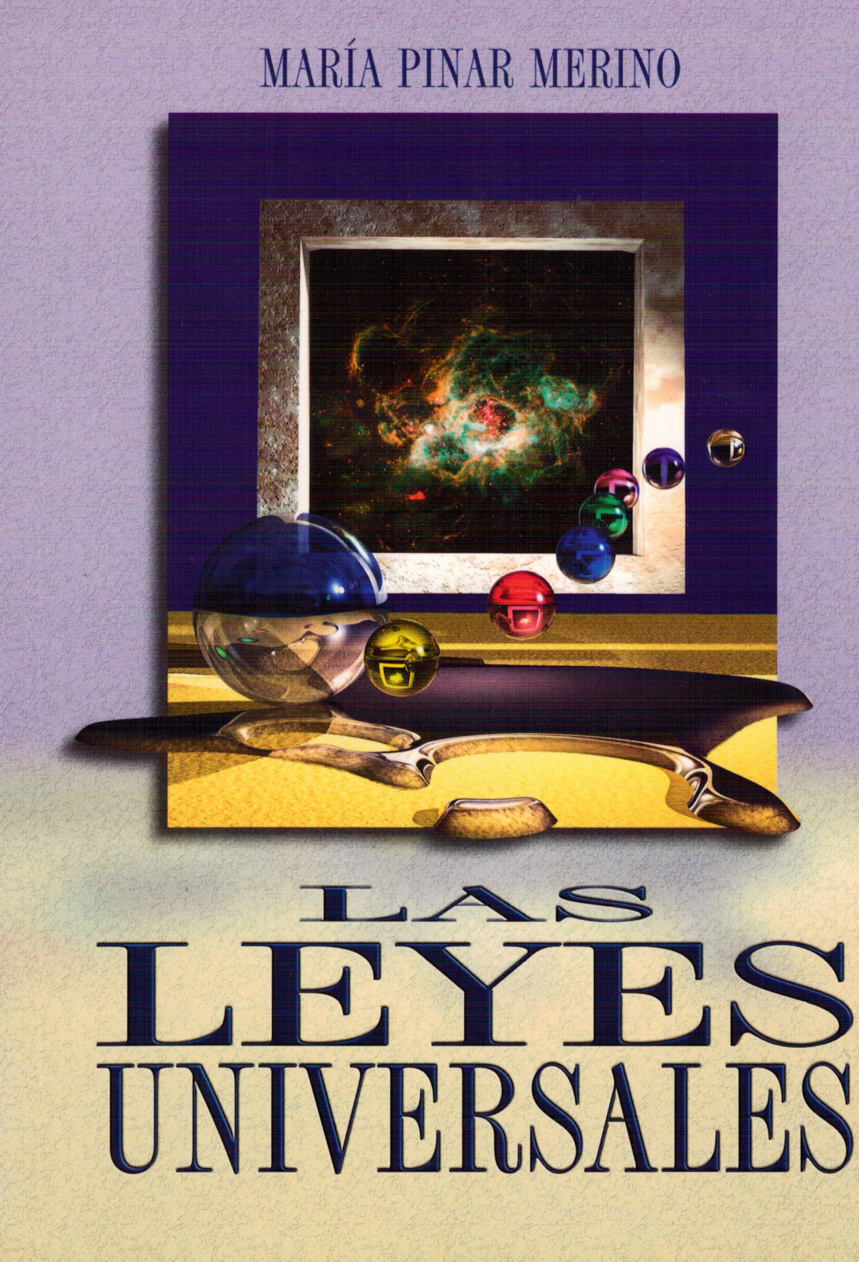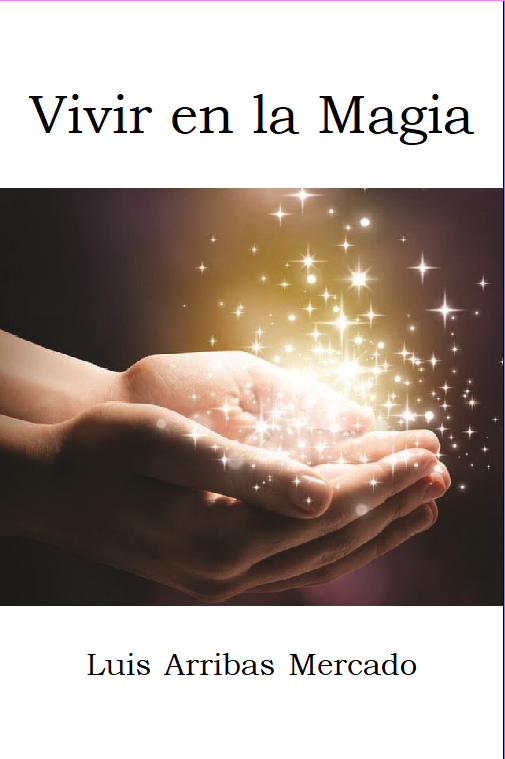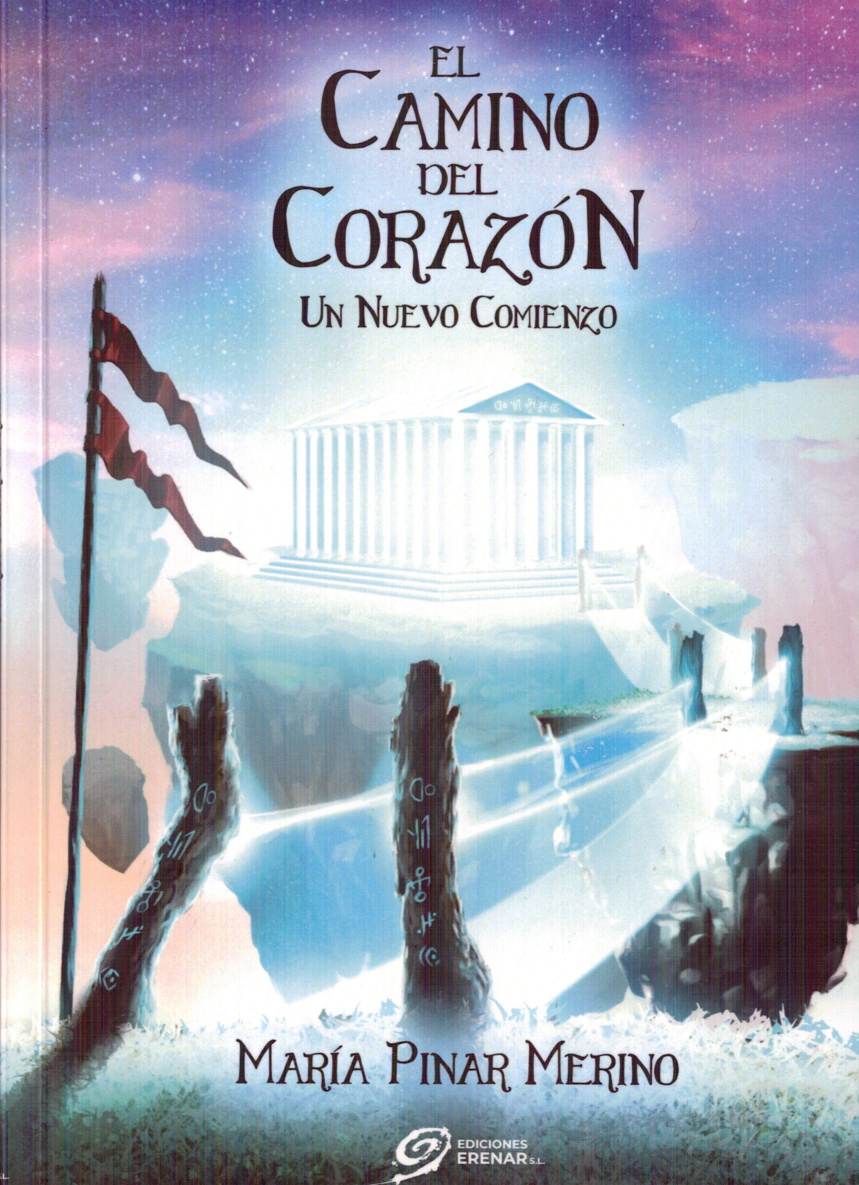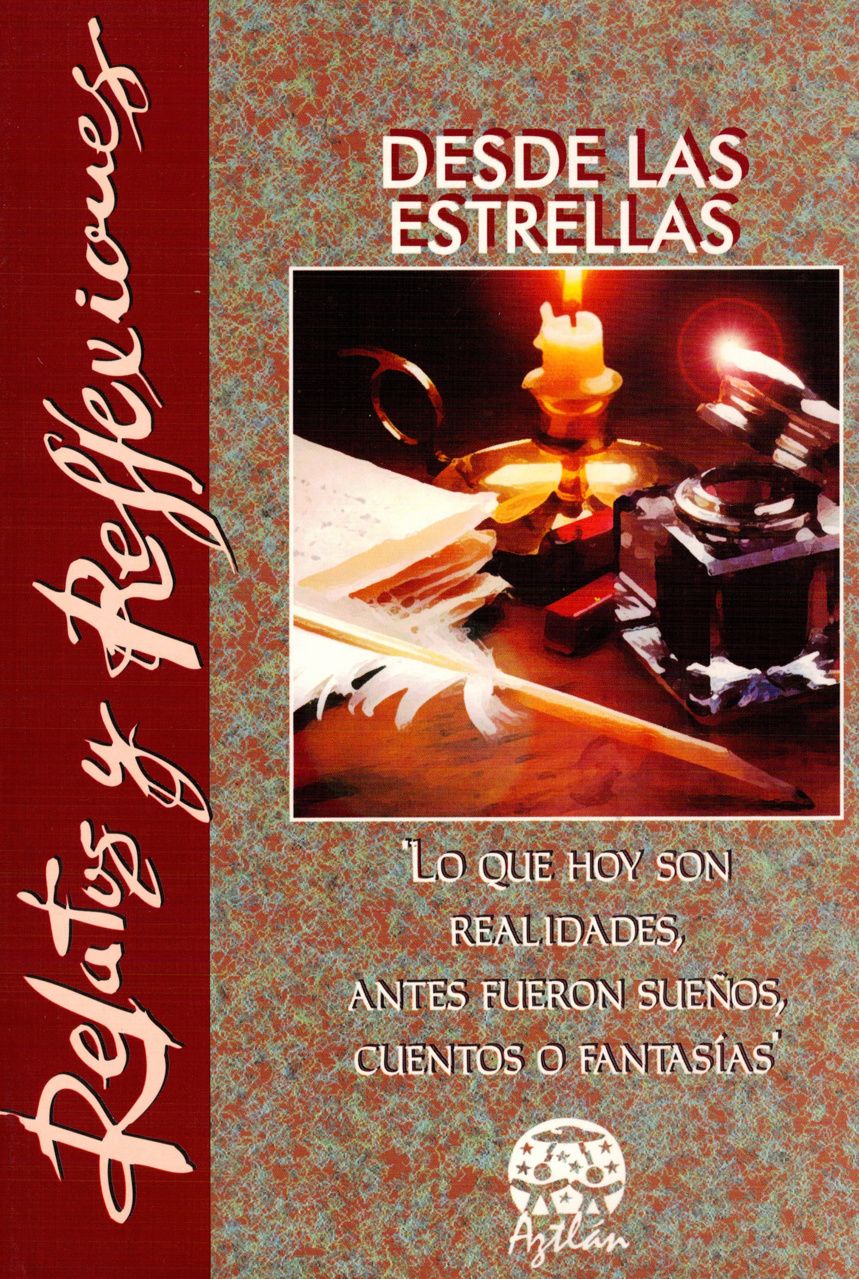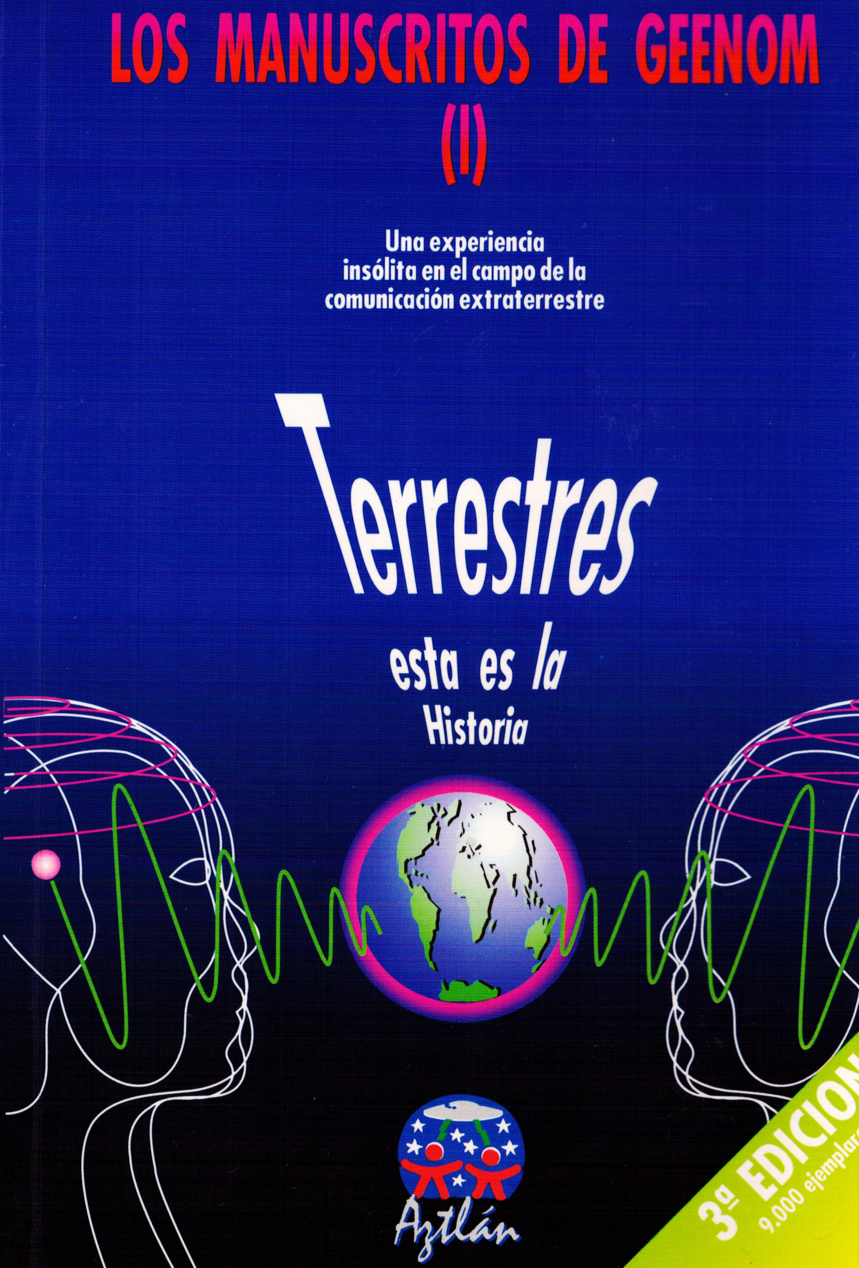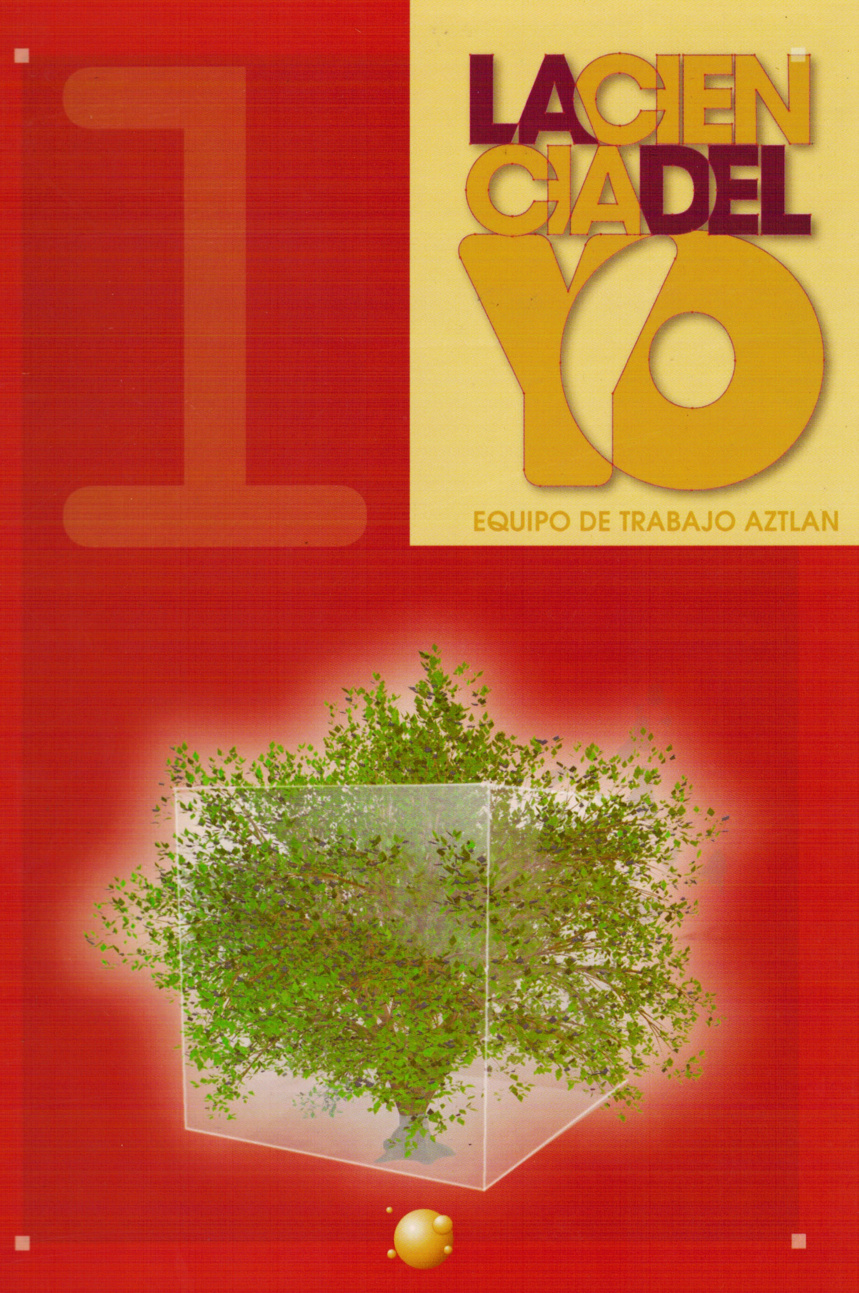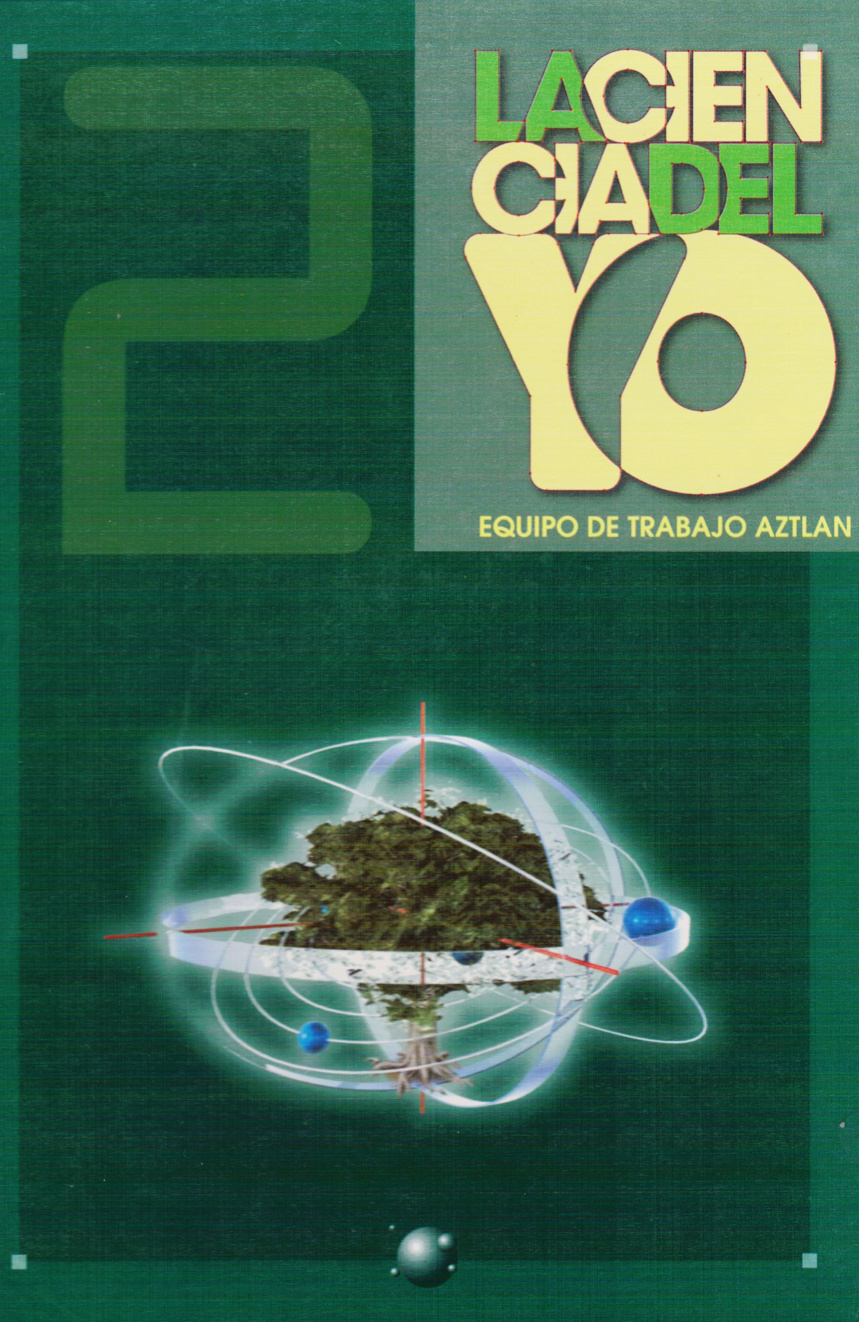freeimages.com
Estaba yo parado, en pie, ensayando la quietud sobre mi cuerpo físico, como preparación para unos momentos meditativos. Delante de mí, unos metros de vegetación que se abría paso tras las últimas lluvias, antes de deslizarse hacia el arroyo protegido por zarzales y espesuras de trinos. Ráfagas de viento mecían las briznas de hierba. Las nubes, en lo alto, también se desplazaban...
Entonces me di cuenta de que todo pasaba a mi alrededor, en un triple sentido: transcurría a mi alrededor, se iba moviendo en el plano espacial y también sucedía en el plano temporal. ¿Y si yo me estuviera quieto? Pensé que, si yo consiguiera estarme quieto, realmente quieto, no diez minutos, sino horas y horas, incluso días y días, constataría que todo a mi alrededor era cambio, mudanza, bagatelas del tiempo. Quizá conseguiría el efecto de trance que logran los derviches, al hacer girar sobre su eje el mundo exterior con la maestría de sus danzas hipnóticas.
Años de práctica de la meditación que enseñó Siddharta Gautama no me habían arrojado tanta luz como aquel instante de revelación. La contemplación de aquellas serpenteantes trenzas vegetales me dieron la experiencia personal que mi mente aún no había alcanzado. Ahora siento que quizá también la higuera fue esencial para que Buda pudiera alcanzar la iluminación...
Todo pasa. Esto es un hecho que no nos cuesta admitir. Desde el clásico “tempus fugit” –el tiempo vuela– acuñado por Virgilio hasta las más contemporáneas secuelas del estrés, el ser humano ha tenido múltiples ocasiones de comprobar cómo transcurre el tiempo. Incluso se percibe que lo hace con ferocidad cuando a ese proceso neutro le añadimos el temor a la enfermedad y, en última instancia, a la muerte. Estoy convencido de que si no tuviéramos ese miedo atávico a la muerte nuestra percepción del transcurso del tiempo sería otra, mucho más matizada, motivadora y alentadora de nuestra felicidad.
Pero nuestros esquemas mentales, entrenados durante milenios de rivalidades y enfrentamientos, nos han hecho creer que hay que competir contra los demás para obtener lo que precisamos para nuestra vida. Y, por elevación, nos hemos dedicado a competir contra algo impreciso para sentir que aprovechamos la vida. No lo nombramos y habitualmente ni siquiera lo procesamos mentalmente, pero en el transfondo está esa sensación de aniquilación, de desaparición, que impregna los poros de nuestro ser, al menos en nuestro entorno occidental. Siglos de religiones salvadoras no han conseguido disipar este temor, no han conseguido que la fe pase de los catecismos a las células y neuronas de cada creyente.
Entonces me di cuenta de que todo pasaba a mi alrededor, en un triple sentido: transcurría a mi alrededor, se iba moviendo en el plano espacial y también sucedía en el plano temporal. ¿Y si yo me estuviera quieto? Pensé que, si yo consiguiera estarme quieto, realmente quieto, no diez minutos, sino horas y horas, incluso días y días, constataría que todo a mi alrededor era cambio, mudanza, bagatelas del tiempo. Quizá conseguiría el efecto de trance que logran los derviches, al hacer girar sobre su eje el mundo exterior con la maestría de sus danzas hipnóticas.
Años de práctica de la meditación que enseñó Siddharta Gautama no me habían arrojado tanta luz como aquel instante de revelación. La contemplación de aquellas serpenteantes trenzas vegetales me dieron la experiencia personal que mi mente aún no había alcanzado. Ahora siento que quizá también la higuera fue esencial para que Buda pudiera alcanzar la iluminación...
Todo pasa. Esto es un hecho que no nos cuesta admitir. Desde el clásico “tempus fugit” –el tiempo vuela– acuñado por Virgilio hasta las más contemporáneas secuelas del estrés, el ser humano ha tenido múltiples ocasiones de comprobar cómo transcurre el tiempo. Incluso se percibe que lo hace con ferocidad cuando a ese proceso neutro le añadimos el temor a la enfermedad y, en última instancia, a la muerte. Estoy convencido de que si no tuviéramos ese miedo atávico a la muerte nuestra percepción del transcurso del tiempo sería otra, mucho más matizada, motivadora y alentadora de nuestra felicidad.
Pero nuestros esquemas mentales, entrenados durante milenios de rivalidades y enfrentamientos, nos han hecho creer que hay que competir contra los demás para obtener lo que precisamos para nuestra vida. Y, por elevación, nos hemos dedicado a competir contra algo impreciso para sentir que aprovechamos la vida. No lo nombramos y habitualmente ni siquiera lo procesamos mentalmente, pero en el transfondo está esa sensación de aniquilación, de desaparición, que impregna los poros de nuestro ser, al menos en nuestro entorno occidental. Siglos de religiones salvadoras no han conseguido disipar este temor, no han conseguido que la fe pase de los catecismos a las células y neuronas de cada creyente.

freeimages.com
El paso del tiempo
Por eso nos aterra el paso del tiempo. Y probablemente por eso es por lo que nos aterra otra circunstancia tan mal vista socialmente: perder el tiempo. No hace falta recurrir a la cita de ejemplos para reconocer que nuestra sociedad ha sido muy hábil a la hora de forjar un estigma contra las personas que pierden el tiempo. Cabrían en este furgón de cola los haraganes, los gandules, los lentos y otros ejemplares salidos con defectos de la fábrica de la competitividad. Pero tal vez las más denostadas serán las personas que a propósito adoptan la actitud consciente de salirse momentáneamente del río del tiempo que las baña. No importa que algunas de las barcas en las que bajamos por este río de la vida sean más lentas que otras, que algunas lleven adherencias de moluscos que aumenten el rozamiento de los cascos, que otras estén mal calafateadas y les entren vías de agua que las lastran... Pero lo que sí es extravagante, lo que sí irrita a los navegantes, es que alguien, a pesar de haber sido dotado de una barca discretamente normal, apta para competir en velocidad con las demás, decida abandonar la carrera y recalar en la orilla, en tierra firme, simplemente para observar descansadamente cómo los demás surcan con esfuerzo la corriente.
Está tan mal visto que, para encontrar un espacio anecdótico de aceptación social, algunas de estas personas han tenido que ir construyendo a su alrededor cierto espacio de tolerancia, incluso a veces de simpatía, a través de planteamientos mediáticos como el “Slow Food” –literalmente, comida lenta–, opuesto al patrón nutritivo de la comida rápida, de la comida basura, tan presente en el ritmo de vida anglosajón y, por contagio, en el europeo.
“Festina lente”, apresúrate despacio, proclamaban también los clásicos. En Iberia, con un regusto más tópico, hemos acuñado el refrán “vísteme despacio, que tengo prisa”. Pero esto solo se refiere a que la excesiva premura en la realización de una tarea puede poner en riesgo la propia tarea. Y con ello lo que se sigue ensalzando es la realización de la actividad, la eficiencia en su desempeño, sin pérdidas innecesarias de tiempo. Por eso se trata de adagios que están basados aún en el paradigma que nos lleva a aumentar la velocidad de centrifugado de nuestras vidas.
¡Centrifugado! ¡He ahí la clave! Centrifugar es sacar del centro. Esto es justamente lo que el tiempo consigue en nosotros. Y por ello es por lo que «perder el tiempo», cuando es una conducta consciente, es una sencilla estrategia de poderoso efecto centrípeto: nos hace llegar a nuestro centro y permanecer en él. Nos hace cambiar el vértigo insaciable del centro comercial por la serena quietud del centro de nuestro auténtico ser, y ahí nos descubrimos a salvo de la mudanza y de la ilusión del tiempo, de las contrariedades de los acontecimientos, de la separación, del sufrimiento.
Perdiendo el tiempo se pierde el concepto limitante del tiempo. Y se gana la llave que da acceso al maravilloso santuario que se esconde en nuestro interior. Dicen que quien consigue traspasar esa puerta encuentra, al otro lado, la comprensión del Todo.
Perdiendo el tiempo se pierde el concepto limitante del tiempo. Y se gana la llave que da acceso al maravilloso santuario que se esconde en nuestro interior. Dicen que quien consigue traspasar esa puerta encuentra, al otro lado, la comprensión del Todo.
Por eso nos aterra el paso del tiempo. Y probablemente por eso es por lo que nos aterra otra circunstancia tan mal vista socialmente: perder el tiempo. No hace falta recurrir a la cita de ejemplos para reconocer que nuestra sociedad ha sido muy hábil a la hora de forjar un estigma contra las personas que pierden el tiempo. Cabrían en este furgón de cola los haraganes, los gandules, los lentos y otros ejemplares salidos con defectos de la fábrica de la competitividad. Pero tal vez las más denostadas serán las personas que a propósito adoptan la actitud consciente de salirse momentáneamente del río del tiempo que las baña. No importa que algunas de las barcas en las que bajamos por este río de la vida sean más lentas que otras, que algunas lleven adherencias de moluscos que aumenten el rozamiento de los cascos, que otras estén mal calafateadas y les entren vías de agua que las lastran... Pero lo que sí es extravagante, lo que sí irrita a los navegantes, es que alguien, a pesar de haber sido dotado de una barca discretamente normal, apta para competir en velocidad con las demás, decida abandonar la carrera y recalar en la orilla, en tierra firme, simplemente para observar descansadamente cómo los demás surcan con esfuerzo la corriente.
Está tan mal visto que, para encontrar un espacio anecdótico de aceptación social, algunas de estas personas han tenido que ir construyendo a su alrededor cierto espacio de tolerancia, incluso a veces de simpatía, a través de planteamientos mediáticos como el “Slow Food” –literalmente, comida lenta–, opuesto al patrón nutritivo de la comida rápida, de la comida basura, tan presente en el ritmo de vida anglosajón y, por contagio, en el europeo.
“Festina lente”, apresúrate despacio, proclamaban también los clásicos. En Iberia, con un regusto más tópico, hemos acuñado el refrán “vísteme despacio, que tengo prisa”. Pero esto solo se refiere a que la excesiva premura en la realización de una tarea puede poner en riesgo la propia tarea. Y con ello lo que se sigue ensalzando es la realización de la actividad, la eficiencia en su desempeño, sin pérdidas innecesarias de tiempo. Por eso se trata de adagios que están basados aún en el paradigma que nos lleva a aumentar la velocidad de centrifugado de nuestras vidas.
¡Centrifugado! ¡He ahí la clave! Centrifugar es sacar del centro. Esto es justamente lo que el tiempo consigue en nosotros. Y por ello es por lo que «perder el tiempo», cuando es una conducta consciente, es una sencilla estrategia de poderoso efecto centrípeto: nos hace llegar a nuestro centro y permanecer en él. Nos hace cambiar el vértigo insaciable del centro comercial por la serena quietud del centro de nuestro auténtico ser, y ahí nos descubrimos a salvo de la mudanza y de la ilusión del tiempo, de las contrariedades de los acontecimientos, de la separación, del sufrimiento.
Perdiendo el tiempo se pierde el concepto limitante del tiempo. Y se gana la llave que da acceso al maravilloso santuario que se esconde en nuestro interior. Dicen que quien consigue traspasar esa puerta encuentra, al otro lado, la comprensión del Todo.
Perdiendo el tiempo se pierde el concepto limitante del tiempo. Y se gana la llave que da acceso al maravilloso santuario que se esconde en nuestro interior. Dicen que quien consigue traspasar esa puerta encuentra, al otro lado, la comprensión del Todo.