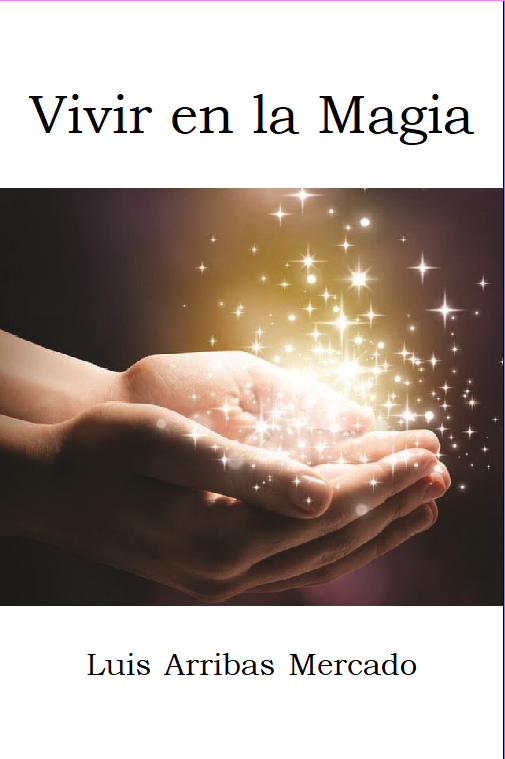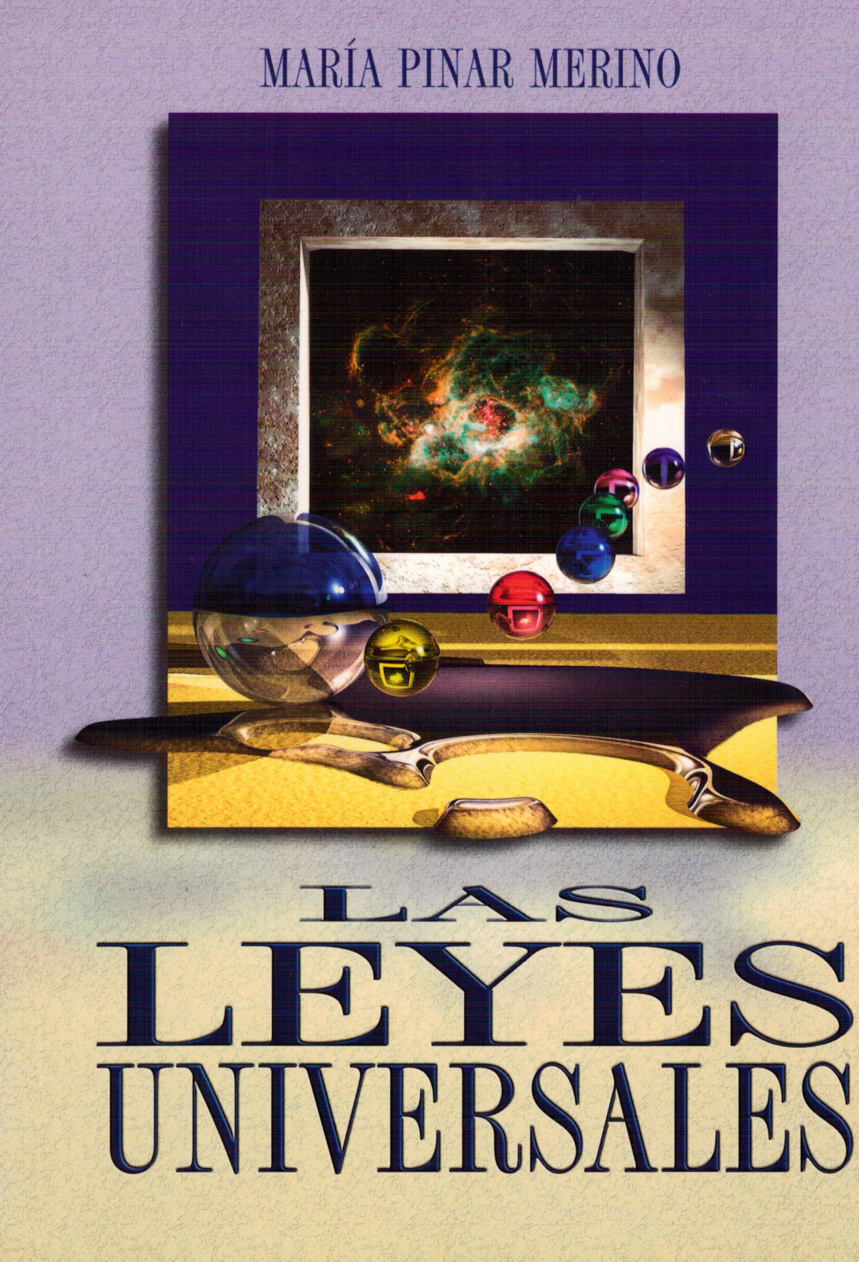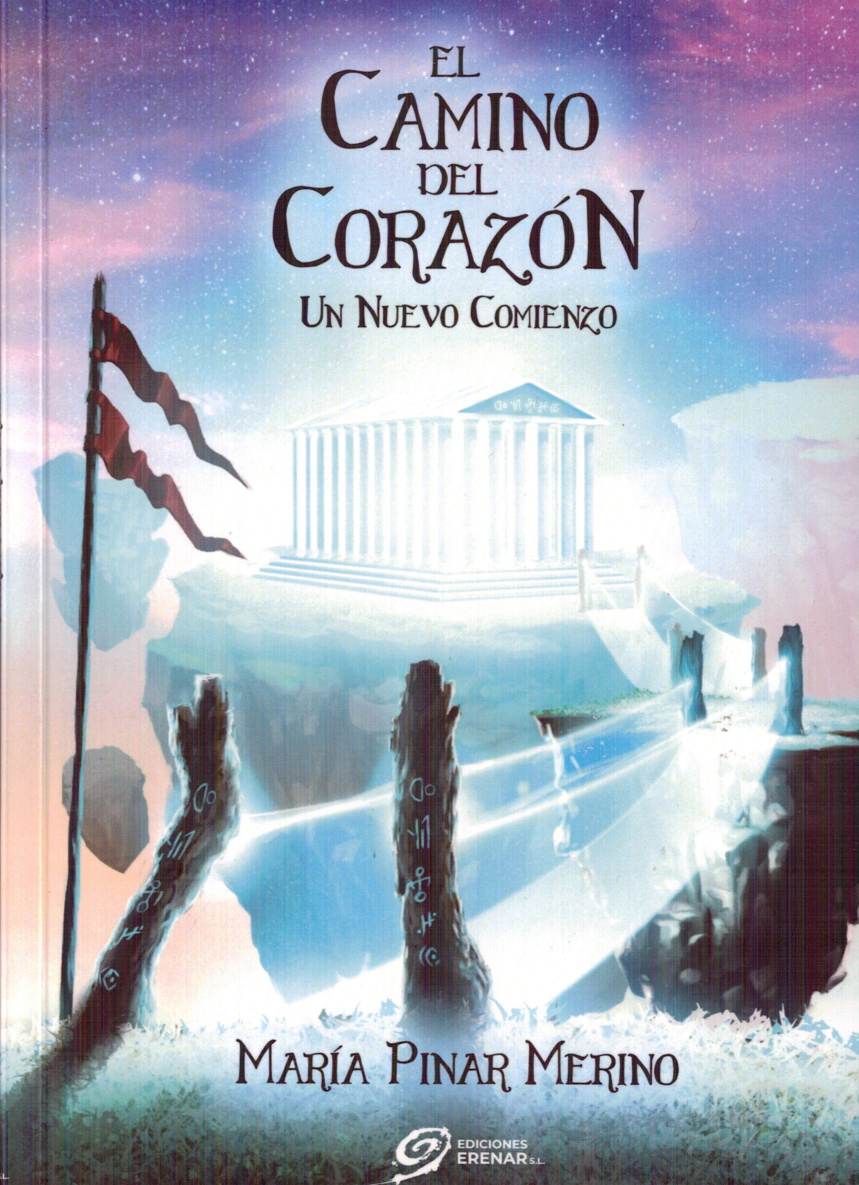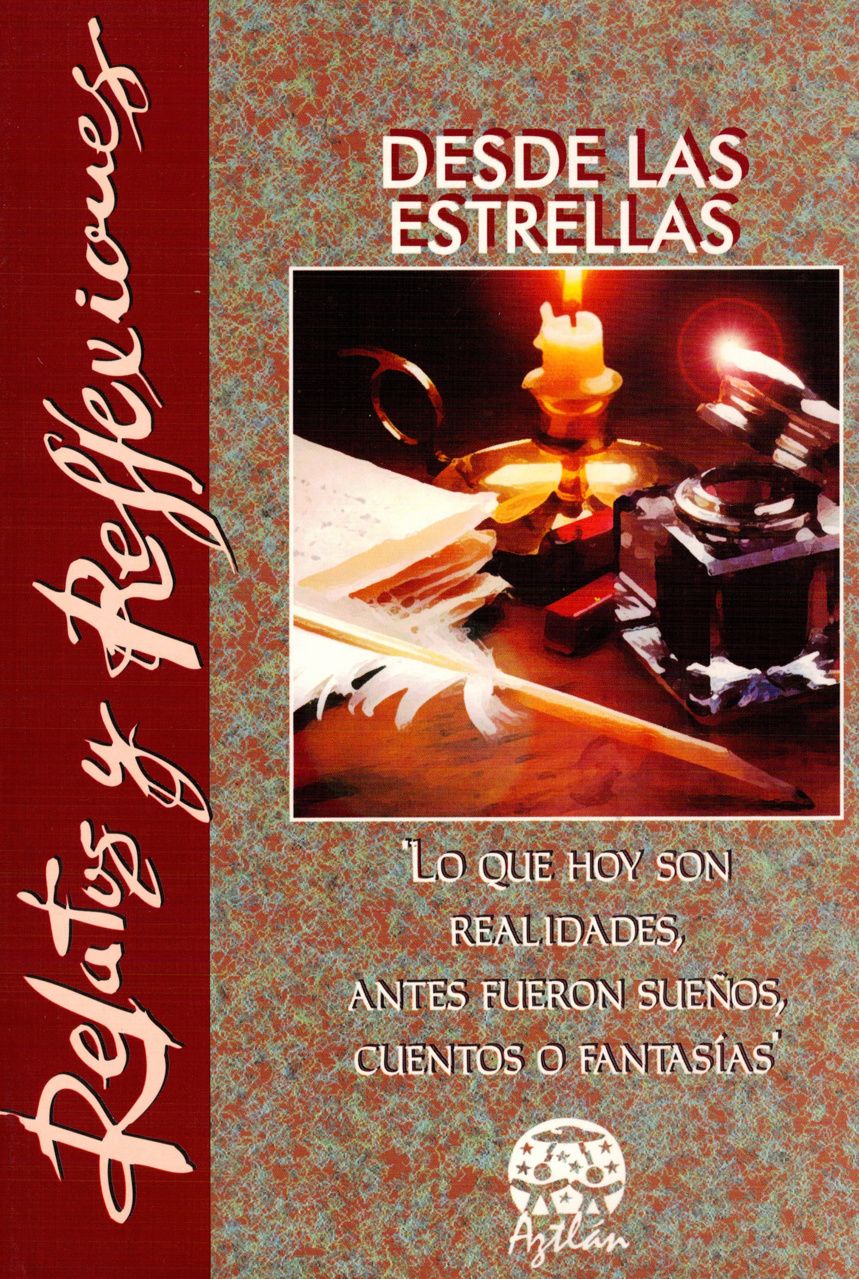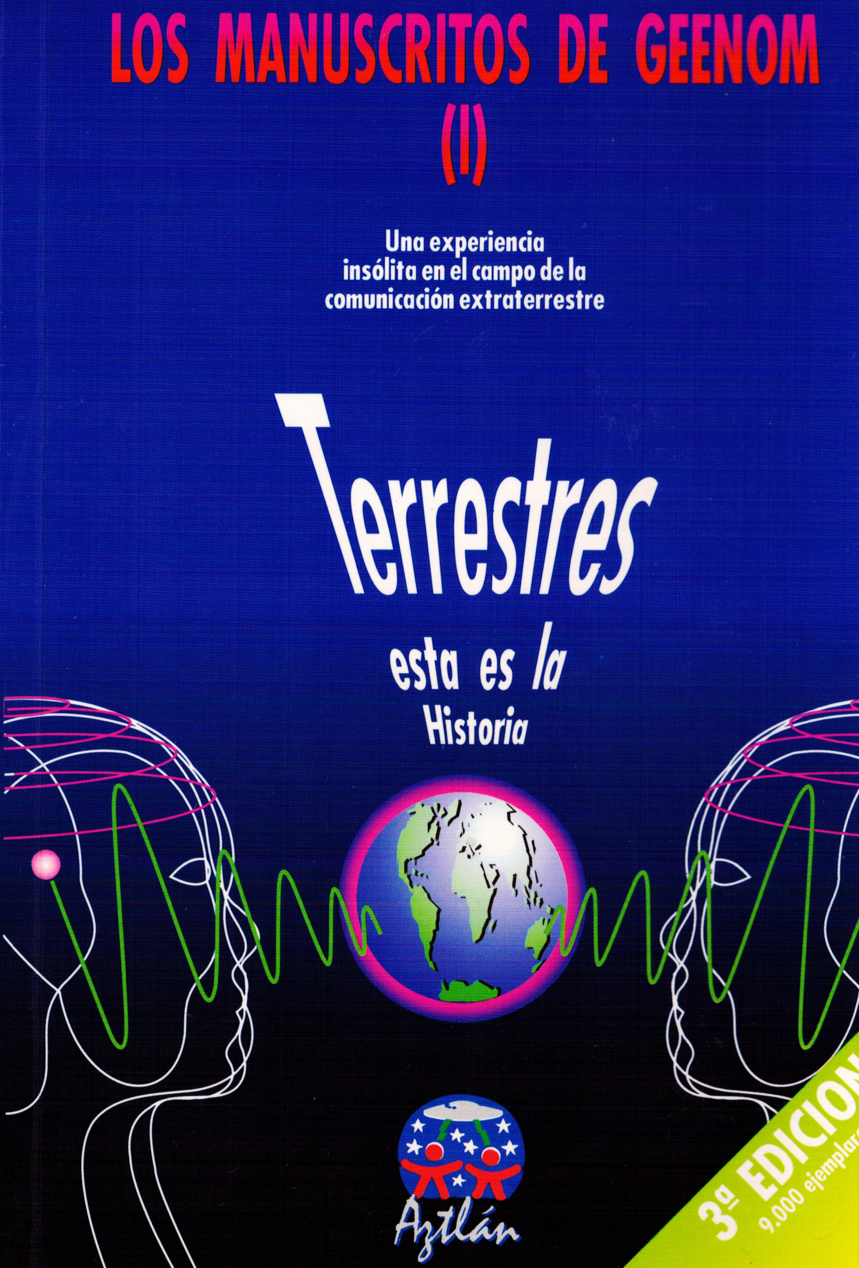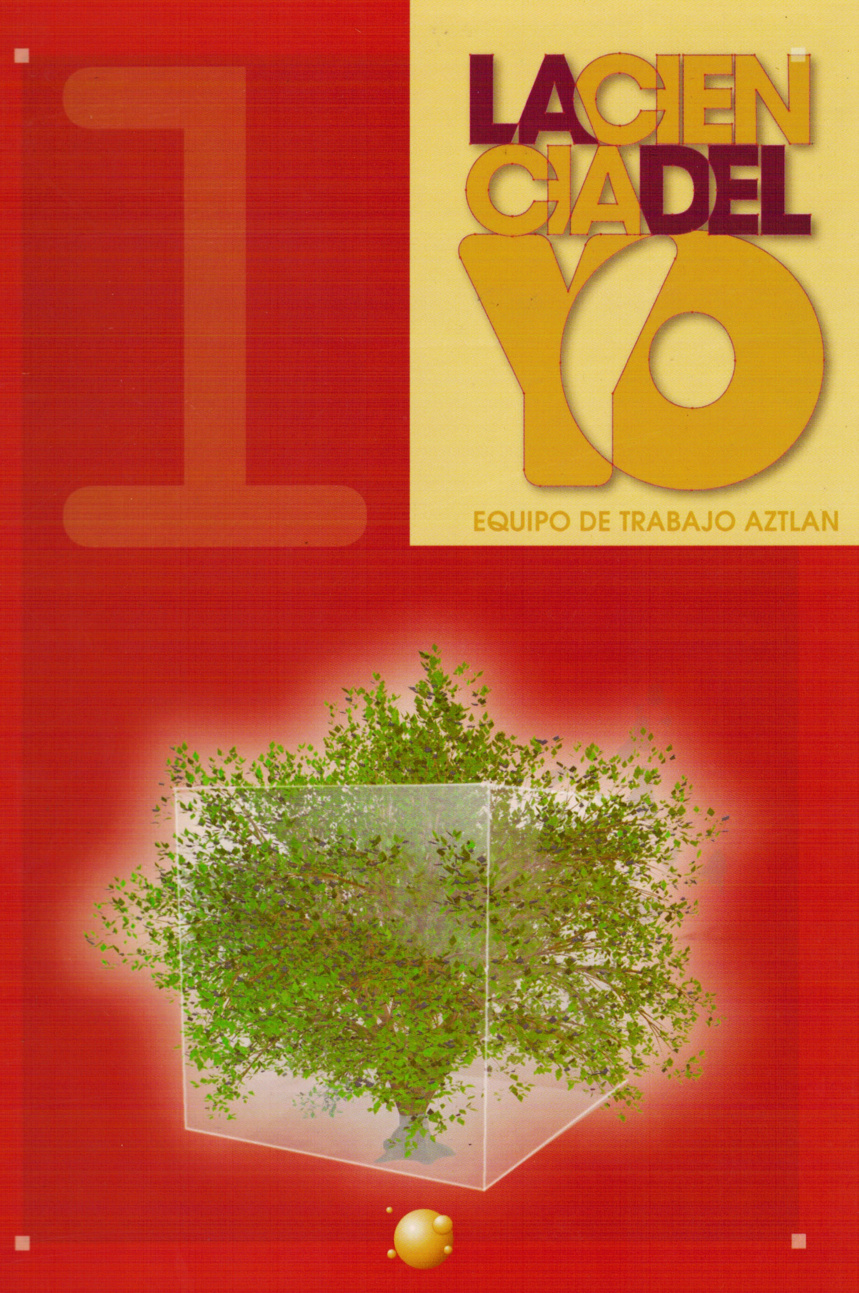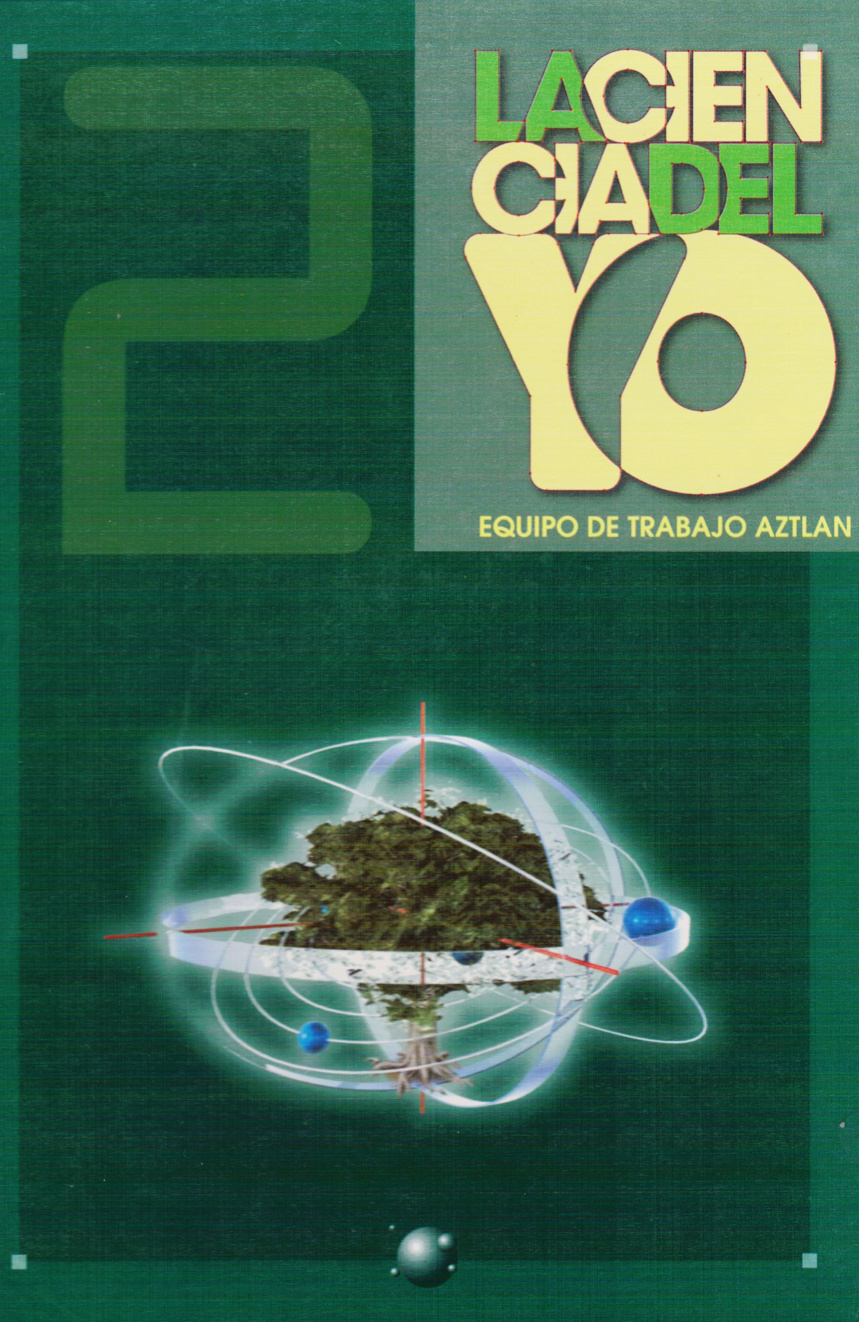A Urgencias también llegan otro tipo de “enfermos”, gentes que buscan la compañía de otras personas porque viven la más tremenda de las enfermedades: la soledad, y buscan el remedio en el contacto con los demás en la sala de espera de un hospital. Tal vez, el compartir la angustia de otros, el servirles de “paño de lágrimas”, les haga recuperar un poco de su propia autoestima. En cualquier caso, entrar en un hospital es como sumergirse en el océano, también es la vida, pero necesitamos de toda nuestra fortaleza para no ahogarnos con el dolor ajeno.
Esta noche ha vuelto a venir Vicente. Es un hombre de 78 años, alto, de cabello blanco y todavía abundante, siempre vestido con su viejo y no muy limpio traje cruzado. Vicente es viudo, su mujer, Ana, murió hace cuatro años tras un largo y penoso proceso de cáncer, durante el cual él la cuidó y acompañó. Aunque tiene dos hijos varones y cinco nietos, vive solo. Solo uno de sus nietos, Javier, pasa con él alguna temporada, estudia Económicas y cuando llega la época de exámenes sus hermanos no le dejan concentrarse.
Vicente es un asiduo de Urgencias, siempre llega a primera hora de la noche y por los más diversos motivos: mareos, caídas, dolores de todo tipo, etc. Hoy ha sentido un intenso dolor en el pecho, el corazón le latía fuerte y rápido y al irse a acostar se ha sentido mareado. Un año después de la muerte de Ana sufrió un infarto de miocardio y desde entonces estas molestias le ocurren con frecuencia. Sus hijos insisten en que vaya a vivir con ellos (como él dice “a meses”) pero él se resiste.
Al llegar, me mira de reojo y después de contarme lo que le ha pasado, me pregunta: “¿Hoy hay camas libres en la Unidad de Observación?”. Una hora más tarde llega su hijo el pequeño y me pregunta con tono cansado y cara de sueño: “¿Qué nueva tecla tiene tocada mi padre esta noche?”.
Hay mucha gente mayor que siente miedo cuando se enfrenta a la posibilidad de morir sin nadie a su lado. Esta situación tan frecuente encierra dos fuentes de angustia: la soledad y la muerte. Si fuéramos conscientes de que no estamos separados de nada, sino que somos uno con el Todo, y de que la muerte física es sólo un tránsito en nuestro camino evolutivo hacia esa Totalidad, quizá podríamos liberarnos del miedo.
En este sentido, Ernst Jünger en su libro «La Emboscadura» dice: «Librar del miedo al ser humano es mucho más importante que proporcionarle armas o proveerle de medicamentos. El poder y la salud están en quien no tiene miedo» (p. 67) y más adelante explica: “No es el médico, sino el enfermo quien es soberano dispensador de salud, que él saca de residencias inexpugnables. Sólo cuando el enfermo pierde el acceso a esas fuentes es cuando está perdido. En su agonía el ser humano se asemeja con frecuencia a alguien que va perdido en busca de algo. Encontrará la salida, la encontrará acá o allá.” (p. 129).
Rosa tiene 82 años, su corazón está algo cansado, suele ir muy rápido y, de vez en cuando, se dispara y sus pulsaciones alcanzan una velocidad ciertamente peligrosa. Una vez llegó a descompensarse y vino a Urgencias en estado muy grave. Tras un intenso tratamiento y un corto periodo de hospitalización consiguió superarlo y desde entonces vive en la ciudad con su hija que la cuida con cariño y le presta todas las atenciones que necesita. Antes, Rosa vivía en su pueblo, una pequeña aldea del interior que durante el invierno está prácticamente deshabitada, pero todos acuden durante el verano, sobre todo “en las fiestas”.
Cuando llega y nos encontramos nos cogemos rápidamente de la mano; no sé por qué, el tacto de su piel es algo muy especial para mí, lo noté la primera vez que la atendí. Es una piel finísima, suave; sus manos son pequeñas, muy delgadas y huesudas, pero las palmas son blanditas y cálidas. Mantenemos las manos unidas mientras mis compañeras, las enfermeras, la atienden y Rosa no para de mover su mano, me aprieta, me suelta, me acaricia la palma, luego el dorso, después me da pequeños golpecitos..., y así no para hasta que le digo: “Bueno voy a auscultar ese corazón tan cansado”; entonces mira a su hija para que la ayude a descubrirse el pecho y respira lo más profundamente que puede. Su cuerpo es muy pequeño, delgado, limpísimo, siempre huele a jabón y a ropa limpia. Ella nunca se acuerda de mi nombre, siempre me lo pregunta y se disculpa: “Como vengo tantas veces y cada vez me atiende un doctor distinto...”. Pero yo la conozco bien, su piel, su corazón y, sobre todo, la ternura que me hace sentir.
Rosa no expresa ningún miedo a la muerte, aparentemente es frágil como un pajarillo nervioso y vulnerable, pero siempre sonríe dulcemente y yo percibo que se siente querida, cuidada y respetada y pienso que quizá la ternura es una vía que la conecta con la Fuente, con el Todo, y le recuerda que no está sola y que no tiene porqué sentir miedo. Pero el miedo a la soledad no siempre va ligado al miedo a la muerte, muchas veces lo que subyace es el miedo a la vida o, mejor dicho, a la falta de sentido de nuestra vida.
Carmen no viene sola, la acompaña su marido. Tiene 56 años y sufrió un infarto hace cinco años. Desde entonces él se ocupa de todo, especialmente de lo referente a medicación diaria, análisis, controles periódicos, etc. Por suerte dispone de mucho tiempo libre para hacerlo, está en el paro; fue un ejecutivo medio de una empresa que cerró hace unos 6 o 7 años y desde entonces no ha encontrado trabajo. Hoy no es su corazón el problema que trae a Carmen a Urgencias, desde hace dos meses sufre continuos mareos y una intensa debilidad que la obligan a permanecer en la cama casi todo el tiempo. Hoy se ha mareado y prácticamente se ha desvanecido mientras le hacían unas radiografías de la columna cervical. Su aspecto es algo descuidado, el pelo, la ropa, tiene los ojos tristes y no me mira cuando le pregunto, contesta con monosílabos y es su marido quien responde por ella.
Cuando termino de atenderla su marido me pregunta si puedo hacerle una tarjeta de visita para quedarse con ella mientras esperan los resultados de los análisis, le explico que la noto triste, dependiente de él y que quizá esté algo deprimida y necesite la atención de un psicólogo. Le noto distraído y después de responder rápidamente que está triste porque no se encuentra bien, me pregunta: “¿pero bueno, me va a hacer el pase sí o no?, porque ella se pone muy nerviosa si no me ve... ¿sabe?”.
Los seres humanos, a veces, olvidamos cuál es la verdadera razón de nuestra vida y nos confundimos; confundimos, por ejemplo, ausencia de enfermedad con salud, confort con felicidad o necesidad con amor. En este sentido dice A. Huxley: «Pero yo no quiero confort. Yo quiero a Dios, quiero la poesía, quiero el verdadero peligro, quiero la libertad, quiero la bondad».
El sufrimiento provoca miedo. La muerte provoca angustia. Sin embargo, quizá, el fracaso no está en morirse, sino en no vivir con total plenitud. Es posible que en la confusión, en el miedo, subyazca la desvalorización del ser humano y de su capacidad para enfrentarse con la mayor dignidad y plenitud a la experiencia vital, y de ello se deriven actitudes de subordinación y delegación frente a nuestra personal e intransferible búsqueda de las verdaderas fuentes de salud.
Hasta otra guardia, amigos.
Esta noche ha vuelto a venir Vicente. Es un hombre de 78 años, alto, de cabello blanco y todavía abundante, siempre vestido con su viejo y no muy limpio traje cruzado. Vicente es viudo, su mujer, Ana, murió hace cuatro años tras un largo y penoso proceso de cáncer, durante el cual él la cuidó y acompañó. Aunque tiene dos hijos varones y cinco nietos, vive solo. Solo uno de sus nietos, Javier, pasa con él alguna temporada, estudia Económicas y cuando llega la época de exámenes sus hermanos no le dejan concentrarse.
Vicente es un asiduo de Urgencias, siempre llega a primera hora de la noche y por los más diversos motivos: mareos, caídas, dolores de todo tipo, etc. Hoy ha sentido un intenso dolor en el pecho, el corazón le latía fuerte y rápido y al irse a acostar se ha sentido mareado. Un año después de la muerte de Ana sufrió un infarto de miocardio y desde entonces estas molestias le ocurren con frecuencia. Sus hijos insisten en que vaya a vivir con ellos (como él dice “a meses”) pero él se resiste.
Al llegar, me mira de reojo y después de contarme lo que le ha pasado, me pregunta: “¿Hoy hay camas libres en la Unidad de Observación?”. Una hora más tarde llega su hijo el pequeño y me pregunta con tono cansado y cara de sueño: “¿Qué nueva tecla tiene tocada mi padre esta noche?”.
Hay mucha gente mayor que siente miedo cuando se enfrenta a la posibilidad de morir sin nadie a su lado. Esta situación tan frecuente encierra dos fuentes de angustia: la soledad y la muerte. Si fuéramos conscientes de que no estamos separados de nada, sino que somos uno con el Todo, y de que la muerte física es sólo un tránsito en nuestro camino evolutivo hacia esa Totalidad, quizá podríamos liberarnos del miedo.
En este sentido, Ernst Jünger en su libro «La Emboscadura» dice: «Librar del miedo al ser humano es mucho más importante que proporcionarle armas o proveerle de medicamentos. El poder y la salud están en quien no tiene miedo» (p. 67) y más adelante explica: “No es el médico, sino el enfermo quien es soberano dispensador de salud, que él saca de residencias inexpugnables. Sólo cuando el enfermo pierde el acceso a esas fuentes es cuando está perdido. En su agonía el ser humano se asemeja con frecuencia a alguien que va perdido en busca de algo. Encontrará la salida, la encontrará acá o allá.” (p. 129).
Rosa tiene 82 años, su corazón está algo cansado, suele ir muy rápido y, de vez en cuando, se dispara y sus pulsaciones alcanzan una velocidad ciertamente peligrosa. Una vez llegó a descompensarse y vino a Urgencias en estado muy grave. Tras un intenso tratamiento y un corto periodo de hospitalización consiguió superarlo y desde entonces vive en la ciudad con su hija que la cuida con cariño y le presta todas las atenciones que necesita. Antes, Rosa vivía en su pueblo, una pequeña aldea del interior que durante el invierno está prácticamente deshabitada, pero todos acuden durante el verano, sobre todo “en las fiestas”.
Cuando llega y nos encontramos nos cogemos rápidamente de la mano; no sé por qué, el tacto de su piel es algo muy especial para mí, lo noté la primera vez que la atendí. Es una piel finísima, suave; sus manos son pequeñas, muy delgadas y huesudas, pero las palmas son blanditas y cálidas. Mantenemos las manos unidas mientras mis compañeras, las enfermeras, la atienden y Rosa no para de mover su mano, me aprieta, me suelta, me acaricia la palma, luego el dorso, después me da pequeños golpecitos..., y así no para hasta que le digo: “Bueno voy a auscultar ese corazón tan cansado”; entonces mira a su hija para que la ayude a descubrirse el pecho y respira lo más profundamente que puede. Su cuerpo es muy pequeño, delgado, limpísimo, siempre huele a jabón y a ropa limpia. Ella nunca se acuerda de mi nombre, siempre me lo pregunta y se disculpa: “Como vengo tantas veces y cada vez me atiende un doctor distinto...”. Pero yo la conozco bien, su piel, su corazón y, sobre todo, la ternura que me hace sentir.
Rosa no expresa ningún miedo a la muerte, aparentemente es frágil como un pajarillo nervioso y vulnerable, pero siempre sonríe dulcemente y yo percibo que se siente querida, cuidada y respetada y pienso que quizá la ternura es una vía que la conecta con la Fuente, con el Todo, y le recuerda que no está sola y que no tiene porqué sentir miedo. Pero el miedo a la soledad no siempre va ligado al miedo a la muerte, muchas veces lo que subyace es el miedo a la vida o, mejor dicho, a la falta de sentido de nuestra vida.
Carmen no viene sola, la acompaña su marido. Tiene 56 años y sufrió un infarto hace cinco años. Desde entonces él se ocupa de todo, especialmente de lo referente a medicación diaria, análisis, controles periódicos, etc. Por suerte dispone de mucho tiempo libre para hacerlo, está en el paro; fue un ejecutivo medio de una empresa que cerró hace unos 6 o 7 años y desde entonces no ha encontrado trabajo. Hoy no es su corazón el problema que trae a Carmen a Urgencias, desde hace dos meses sufre continuos mareos y una intensa debilidad que la obligan a permanecer en la cama casi todo el tiempo. Hoy se ha mareado y prácticamente se ha desvanecido mientras le hacían unas radiografías de la columna cervical. Su aspecto es algo descuidado, el pelo, la ropa, tiene los ojos tristes y no me mira cuando le pregunto, contesta con monosílabos y es su marido quien responde por ella.
Cuando termino de atenderla su marido me pregunta si puedo hacerle una tarjeta de visita para quedarse con ella mientras esperan los resultados de los análisis, le explico que la noto triste, dependiente de él y que quizá esté algo deprimida y necesite la atención de un psicólogo. Le noto distraído y después de responder rápidamente que está triste porque no se encuentra bien, me pregunta: “¿pero bueno, me va a hacer el pase sí o no?, porque ella se pone muy nerviosa si no me ve... ¿sabe?”.
Los seres humanos, a veces, olvidamos cuál es la verdadera razón de nuestra vida y nos confundimos; confundimos, por ejemplo, ausencia de enfermedad con salud, confort con felicidad o necesidad con amor. En este sentido dice A. Huxley: «Pero yo no quiero confort. Yo quiero a Dios, quiero la poesía, quiero el verdadero peligro, quiero la libertad, quiero la bondad».
El sufrimiento provoca miedo. La muerte provoca angustia. Sin embargo, quizá, el fracaso no está en morirse, sino en no vivir con total plenitud. Es posible que en la confusión, en el miedo, subyazca la desvalorización del ser humano y de su capacidad para enfrentarse con la mayor dignidad y plenitud a la experiencia vital, y de ello se deriven actitudes de subordinación y delegación frente a nuestra personal e intransferible búsqueda de las verdaderas fuentes de salud.
Hasta otra guardia, amigos.